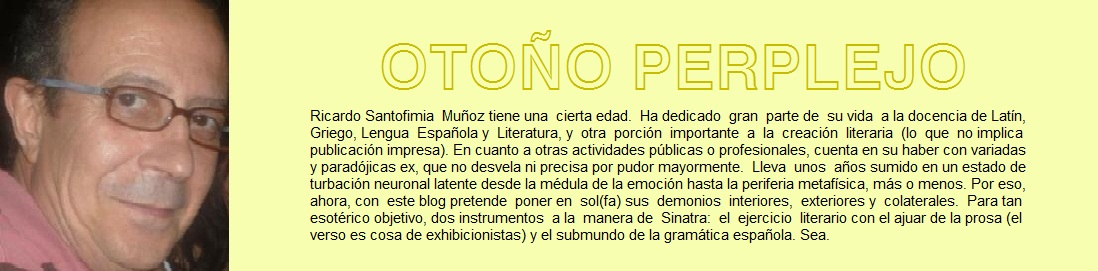BITÁCORA DE ESTÍO (6)
MÓNACO Y MIS CIRCUNSTANCIAS
Puerto en Villefranche. Mónaco, el destino.
En tierra firme, desplegaba el mapa de Villefranche para buscar una parada de autobús a Mónaco, cuando noto cerca un cuchicheo y alguien me pregunta cordial:
-¿Cómo están sus cervicales esta mañana?
No cabía duda, mi auxilio en el teatro. La acompañaban cuatro o cinco personas. Despejé enseguida la sorpresa y respondí:
-Pues… no tan bien como las suyas.
Sonrisa generalizada en el grupo e intercambio de comentarios amables y chispeantes sobre la nochecita toledana del barco. Luego parecía que se agotaba el encuentro, pero ofrecieron unirme a ellos en la visita a Mónaco. No accedí enseguida, eran tres parejas con pinta de cofradía; me sentiría intruso o comparsa. Pero insistieron y acepté. Por dos motivos: primero porque aquella mujer me había desnivelado, y segundo porque odio los mapas, sus cuadrículas, sus dichosos simbolitos y sus frases para ojo de aguja.
Cuando bajamos del autobús en Mónaco, una de las parejas se había arrogado el papel de guía. Nos dirigía a golpe de parada de tres minutos para consultar el mapa, otros tres para decidir la ruta y unos diez para constatar que se habían equivocado. Subir, bajar, por aquí, no, por allí, no… bueno, ¿a ver el mapa?, parece que nos hemos equivocado, voy a preguntar, monsieur, s´il vous plaît…
-Se orientan como el culo. Eso también lo sé hacer yo -murmulleó alguien entre impaciente y furioso.
Así que caminábamos hacia algún sitio más por intuición que por certeza. Pero mi atención ya había decidido el foco, la panorámica. Mónaco era un enclave sitiado por bloques y bloques de pisos y viviendas de ínfulas diversas que bajaban desde las faldas de las montañas que abrigaban la bahía, y por innúmeros veleros o lanchas o yates atracados en el puerto o por los arrecifes o remolineando por las estelas del oleaje. Visión que se ensanchaba y expandía mar adentro a medida que ascendíamos en zigzag por un carrusel de rampas almendradas para turistas devotos o cruceristas de ocasión, que se detenían a trechos para renovar admiraciones con el clic-clic de las cámaras de fotos o para tomar aliento, o más por esto con el pretexto de aquello.
Recelábamos ya de la pericia de la pareja-guía, cuando alcanzamos, no sé si por acierto o casualidad, una explanada espaciosa, vistosa en dimensiones, amplia en su normalidad. He aquí el Palacio del Príncipe, o de los Grimaldi, o el Palacio Real -la adjetivación quizás no sea aleatoria, supongo que responde particularmente a un estado emocional específico, más republicano lo de Grimaldi, más monárquico lo de Real, más correoso o aséptico lo de Príncipe.
En cualquier caso -quiero decir, en cualquiera de los tres supuestos mencionados-, se me antojó un exceso rosa la denominación misma de Palacio. ¿Qué palacio?, me preguntaba, donde sólo adivinaba una reproducción a gran escala de esos fortines de chocolate blanco, tan vistosos y monos, que nos emboban desde los escaparates de las pastelerías, con sus almenitas, sus garitas para los soldaditos y todo eso. O, como mucho, una copia edulcorada del exin-castillos con sus cañones de juguete en plan escolta de fachada feudal.
Mitología cuché que se reproduciría -siguiendo la ruta marcada en el mapa, a dos calles del palacio- ante el frontispicio de la catedral. Catedral cerrada, por supuesto, a turistas o cruceristas de aluvión, muy proclives a profanar con sus cámaras y chismorreos los santos lugares donde la aristocracia pequeño-burguesa, ah del castillo, blanquea su alma ante los flashes del periodismo sicario. Edificio que seguramente ha recibido la idoneidad de catedral merced a alguna bula papal neolítica o a cardenal con posibles o vaya usted a saber qué prevaricación mediante. Pero catedral catedral, lo que en España entendemos por catedral, no me lo parece; ni siquiera la portada, que es lo más cercano a nuestras referencias en arquitectura sacra. Aunque, para reportaje de boda principesca en las televisiones de la cosa, qué duda cabe, da el tono. Claro que, para eso, igual lo daría la ermita del Rocío.
Tras las fotos de trámite, bajamos, casi en caída libre, hacia el puerto. Previo paso por el famoso túnel de las carreras de Fórmula 1. En toda Mónaco, “famoso” es adjetivo consolidado, de uso común en cuantos la visitan. Ya nos arrulló antes cuando el palacio de figurín y la iglesia elevada a la condición de catedral. Y ahora surge de nuevo al transitar por el acerado de un túnel de complexión semejante a los miles de túneles del mundo por donde circulan coches. Lo de este es fama efímera, cuando eventualmente corren o berrean por él algunas especies exóticas de cuatro ruedas y nosecuántas cilindradas. Pero, por lo demás, epopeyas a tiempo parcial.
Después al puerto. Había que bajar al puerto, al mismísimo muelle. En realidad, como se trataba de continuar el descenso, nada que objetar. Cuento con un nivel de curiosidad medio-alto y de catadura diversa, intelectual, artística, emocional, chismosa y hasta malsana.
El problema, el mío por lo menos, surgió al enfilar el muelle. El calor nos había venido acosando desde el comienzo, pero mal que bien lo habíamos mitigado con ocasionales sombras del camino. Sin embargo, ahora, muelle adelante, no había edificio, árbol, parasol de cafetería o sombrilla de tenderete que ofrecieran un mísero cobijo. Bajo un sol incalificable, procuré acompasar una observación digna de aquellas embarcaciones, cual si pasara revista a una formación de centauros. Aunque presentía que ellas acostumbraban a devolver soberbias y displicentes el examen de quienes las miraban o admiraban.
El recorrido llegó hasta la esquina misma del muelle. ¿No parecía exceso de celo turístico repaso tan exhaustivo de aquella exposición de la riqueza medida en eslora? Pues había un motivo para semejante travesía de calor y sudor al sol tórrido sol. Un motivo entrañable, perdurable, seráfico, proustiano cien por cien: un helado de fresa y turrón. Empeño personal de una compañera del grupo, la más joven, de andares fatigosos pero decididos. Se proponía rememorar con su pareja el sabor que degustaron en el mismo lugar años atrás a las dos de la madrugada. Tan arrobada expresaba el recuerdo que prescindió de la equidistancia entre aquellas dos de la madrugada y las actuales dos del mediodía. Qué dañina es a veces la evocación.
Y ahora había que volver, volver y subir hacia las faldas monegascas.
(Por si alguien pregunta: sí, pasamos por la famosa -famosa- curva de la Fórmula 1. La tienen puesta todo el año, y los coches pasan por ella a la misma velocidad que los ferrari..., es decir, muy despacio. Misterios de la épica.)
Al parecer habíamos puesto rumbo al famoso -famoso- Casino de Montecarlo.
Cuando llegamos, la puerta era un enjambre coral: curiosos con la entrada prohibida por vestimenta inapropiada o desdeñosos con someterse al examen del portero o recelosos de las ceremonias inéditas o simples ojeadores de ambiente, y en la cuerda de salida, radiantes o regalados o conmovidos o incoloros más algún que otro patético.
Para mí era la primera vez que me encontraba a las puertas de un templo de estos. No me lo perdía, decidí entrar. Pregunté al grupo, respondieron con pañuelos enjugando el sudor, menos la interesada por mis cervicales, que enseguida secundó mi iniciativa.
Entramos sin problemas. A ella el portero le dirigió una mirada de rayos X -más de X que de rayos- que evidenciaba..., pues eso. Y de mi aspecto, gesticuló como medianamente aceptable. Así que me permitió pasar, no sin antes advertirme algo en un francés demasiado atropellado para mis conocimientos, pero asentí como si tal.
Apenas recuerdo algo de la sala de acceso. Sólo que era de tránsito, estaba desprovista de mobiliario y con las paredes cubiertas de grandes cuadros o mosaicos o murales con motivos ¿mitológicos?, ¿dieciochescos? No sé, me obligaron a dejar en consigna la cámara de fotos. Sí se me había quedado muy grabada, y aún la conservo, la mirada con que el portero obsequió a mi compañera de circunstancias.
Este portero, ¡cuánto he de agradecerle! Sus pupilas activaron las mías. Y las puse a deliberar mientras apreciábamos la belleza exuberante y pastel de aquella estancia; quiero decir, ella, la de las paredes, y yo, la de ella.
Lástima, el tiempo de un vapor, enseguida entramos al nervio central del mito.
Una atmósfera difusa y verde, el acecho etéreo de las Furias. La condición humana girando en torno a una ruleta vitoreada o vituperada por los dioses. Miradas átonas y manos trémulas o hieráticas, titubeantes o decididas, tediosas o cínicas, exultantes, frustradas, anhelosas, cautas, todas rindiendo en el tapete sus fichas a los designios de las Parcas.
“Rien n’a plus”, o algo así, entona el crupier. Noto que mi compañera de cervicales se agarra a mi brazo (“¡Mom Dieu!, me digo, dado el país) mientras sus ojos persiguen alertados la estela de la bolita que acaba de irrumpir en pista. Silencio tibio y expectante. La bolita rueda rauda y caprichosa, hasta que de pronto dibuja un quiebro gentil y encalla en una celdilla. Una cifra y un color, el fátum. Vaho de tragedia. El crupier estira el brazo hierático, y con mano afilada, experta y avara siega las fichas del tapete cual funesta guadaña.
Mi compañera de cervicales relaja un suspiro y la presión en mi brazo, me mira, sonríe, encoge unos hombros traviesos y baja la mano hasta enlazarla con la mía. Le devuelvo el gesto entre sorprendido y fascinado. Compartimos el instante. Después comenzamos a retirarnos repasando el entorno, mientras poco a poco vamos volviendo cada cual a su realidad, las manos también.
A la salida, algún reproche por la tardanza, del grupo en general y del marido en particular, que ella diluye pronto contando lo de dentro, aunque no todo -estuve pendiente.
Aún me quedaba sufrir una última emoción, allí mismo, a la puertas de Casino, en la plaza circular, cetrina y narcisista que lo venera.
Coches, coches, coches, perímetro engalanado de coches, desde los clásicos del cine mudo hasta los de rutilante actualidad. Sobrios, atildados, estilizados, académicos, flamígeros, apaisados, rotundos. Prosapia, charol, piel y cilindrada. Apuntes para una historia reciente de la ostentación. Y un reguero incesante de mortales destilando curiosidad o admiración o pleitesía o desdén o quimeras.
El reclamo más descarado de la fragua de ambiciones que hervía dentro del Casino y se erigía en el mayor monumento a la envidia de esta sociedad terminal.
Tentaciones mil me asediaban por las grietas de la entereza. Huí el primero.