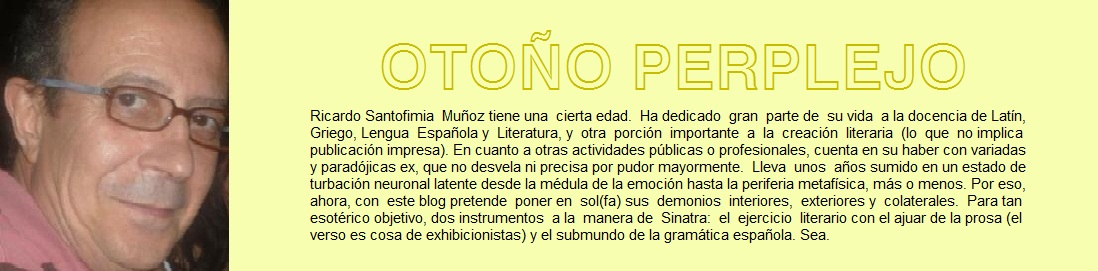BITÁCORA DE ESTÍO (12)
KOTOR, ESENCIA DE ACORDES
El barco debió de alcanzar la entrada de la bahía al amanecer. Supongo que según lo previsto. Me lo perdí, no era para menos, acaso llevaría un par de horas durmiendo tras una madrugada fragorosa de lascivias y demás concomitancias.
Me despertó la megafonía exterior -el balcón del camarote se había quedado abierto-. Anunciaba no sé qué del sistema para el traslado de los cruceristas a puerto. Desabroché unos párpados atolondrados, bizqueé en derredor, de Cristina sólo permanecían en el camarote sus efluvios -que no era poco, desde luego-, desbrocé el amasijo de sábanas que incordiaba mi desnudez, miré el reloj, las diez de la mañana, y compartí con él una constatación: al fin solos.
Mi nivel de consciencia mejoró con la ducha, pero no recuperó sus coordenadas habituales hasta el desayuno. Sentado en el lateral del salón-buffet, aprecié por fin la luz de la bahía, sol tímido y relieves mansos. Iba a pasear la mirada por la imagen, cuando me vino a la memoria informaciones recabadas por esos foros de internet, que insistían en semejar el paisaje con los fiordos noruegos. Gente viajada, concedí, pero no sé, desde mi desayuno contemplaba en panorámica un corro engarzado de montes pardos, lánguidos y apedregados. Con ermita encastrada en ladera de un risco de músculo descarnado y enigmático, uno más, para turistas proclives al reto exótico. No sé, que tal estampa evoque…No sé, tendré que organizar presupuesto para visitar los renombrados fiordos noruegos, aunque me fastidia hacerlo ahora por el simple placer de contrastar.
Enseguida recordé un folletito del crucero sobre Kotor: enclave geográfico invadido y ocupado sucesivamente por turcos, venecianos, eslavos, franceses, austro-húngaros y griegos. Qué barbaridad, pensé, cómo asimilar que semejante mole montañosa, escarpada hasta la majestad, resultara de soberbia estéril, roma y deslustrada a lo largo de siglos inútiles.
Lógico, entre lo de los fiordos y tanto invasor, miscelánea de envergadura, se me avivaron los sentidos, la crítica y la ternura, creo.
Terminado el desayuno, me dispuse a visitar la ciudad histórica. El barco había fondeado a la entrada de la bahía. El traslado a puerto de los cruceristas se hacía en lanchas cubiertas, que llamaban tenders o algo así -cosas de la anglofilia-. Describir el trayecto como por un remanso de mar quedaría corto y gastado, añadiría la sensación de aguas tremolosas y resignadas. La perspectiva se vuelve selectiva y con el zoom se acerca a una arboleda verdosa en la ribera, que arropa restaurantes, cafeterías y casas de nuevos ricos a pie de mar, que se van creciendo, parece que con cautela, hasta el desnivel imposible de la roca. Sigues. Al paso, en un lateral, un muelle, construcción moderna, de embarcaciones de recreo –es que no vi ningún barco o barquito pesquero-. Conjunto sutil que enjuga las cuitas rendidas de un oleaje acomplejado. Belleza desmallada o impostada.
Bajé de la lancha y, en cuanto crucé una especie de aduana sin posibles, me di de bruces con una realidad desconcertante: una tropa de taxistas, semblante enjuto, voz apocada, ofreciendo sus servicios como si pidieran limosna. No me interesé por sus ofertas, porque me daba grima aquel exceso de vasallaje y porque mi estado psicoturístico sólo aspiraba a un recorrido ocioso por el denominado casco histórico, a dos pasos.
Antes de acceder a él, una muralla medieval, negruzca y mastodóntica, cinematográfica, inexplicable e ineficaz -a tenor de invasiones por lustros más o menos-. Lirismo de aguas de limo verdoso que lamen sus cimientos, atractivo adictivo para visores de clic impresionable. Conjunto que exorciza, no sé por qué, pero te imbuye un cierto estado de ánimo. Y cuando franqueas el arco de entrada una disposición particular te despoja sin apenas percibirlo de tus trivialidades al uso, tu pátina de turista animoso, curiosón y superficial. Y te transforma en visitante, te dignifica. Ya digo, sin apenas percibirlo.
Dentro la vida no bullanguea, sino fluye. Entre los escasos lugareños y los visitantes (turistas antes de entrar), sólo la distinción del atuendo, austero el de los primeros, variopintoflorido el de los segundos. Por mucho tráfico de personas que soporten sus callejas, el tono de voz es rumoroso. No falta algún destemple, pero dura el tiempo que la atmósfera sedosa lo amortigüe. Vaporea una suerte de comunión de actitudes suaves y conversaciones tenues, un clima domesticado y dulcífico, reposado y evocador, como flashes de la infancia ancestral.
El primer saludo me vino de una torre achatada, de piedras perfiladas, pulidas y aseadas, aspecto medieval recién salido de la ducha, aunque degradado por el reloj de principios del XX que exhibe. No me choca el contraste, ni me defrauda expectativas, nunca viajo con valores preconcebidos.
Después, calles, callejas y plazoletas peatonalizadas, con adoquines arteramente simulados o directamente de granito. Pero el turista, perdón, el visitante, raramente acostumbra a mirar por dónde pisa. Salvo en lugares muy específicos -como las ruinas de Pompeya-, y salvo las callejas escalonadas. Generalmente anda, camina o deambula con vista erguida, porque lo suyo no es mirar, sino admirar.
En este casco histórico la arquitectura, no por repetida se hace monótona, y desprende un cierto sabor a cariño y sencillez, nada más lejos de su intención ser hostil o vulgar. Aunque, se aprecia como dos zonas, porciones, parcelas, memorias o matices sociales. Por aquí, esculturas en bajorrelieve o adosadas en los tímpanos y jambas de casas solariegas, con motivos esotéricos, sean religiosos o paganos, reflejo, sin duda, de las variadas culturas que colonizaron el lugar a lo largo de los tiempos. Y hasta una balconada promiscua: la primera planta de piedra recia y la segunda de hierro labrado. Por allí, el corral de una casona de aspecto ajado, conservados ambos en un deterioro perfectamente calculado, ropas tendidas de cordel y, oh, error, parabólica de instalación reciente en la pared.
La arquitectura, ya se sabe, testimonio impertinente que ni la pátina del marketing consigue o pretende desvanecer. Al fin y al cabo, el marketing también es clasista, ensalada de contrastes para cuenta de resultados: fascinación por la riqueza, conmiseración con la pobreza.
Se percibe, sí, lo genuinamente medieval, aunque a veces también lo impostado. Edificios cuadrangulares, de crestas romas, rara vez aventuran algún tímido motivo piramidal. Todos con fachada de piedra; pero mientras unos conservan el negror pardo, astroso y áspero de su origen, otros se debaten entre las guedejas del óxido marino y otros han sido claramente remozados y agrisados, como atildados para recibir visitas. Viviendas habitadas o deshabitadas, de trazas aristocráticas o plebeyas, sospechosa uniformidad que derrapa ligeramente en sus ventanas, con postigos de madera, en doble hoja con listones de celosía, en su mayoría verdosos o azuleados (presumo que en función del nivel burgués de sus propietarios), o de una sola hoja tosca y en marrón desvaído.
Hablo contra la publicidad de “una ciudad sostenida en el tiempo”. Determinadas inmanencias… ya se sabe lo que el marketing es capaz de prostituir.
Aunque aquí en Kotor parece no haber podido con el alma que aúna. Quizás buena muestra de ello sea la mismísima catedral.
Bueno, llamémosla catedral. Aunque no sé. O se trata de un problema de denominación de origen, de calificación estético-arquitectónica, de evaluación culto-religiosa, de consideración ecléctico-cultural, de estatus litúrgico, o de dimensiones con respecto al resto de edificaciones construidas para fin similar. Pero que para mí, en el ranking, se encontraría bastante por debajo de las españolas. Y no lo justifico más. Otra cosa es el encanto de su pose milenario, su carencia de altivez, el arrullo de los dos torreones que la amparan, el fondo abrupto de roca y bosque que la cobija, la explanada amable y receptiva para fieles e infieles allende latitudes,… y la señora que accedió a inspirarme una foto ante su portada, sonrisa relajada de promesas mil, melena al viento y un lenguaje corporal… Imagen fugaz (aunque con foto -por tanto, fugacidad relativa-) que conservo y pervive y se reproduce en todas las olas y horas de mis emociones. Nunca se sabe: ¡lo que puede dar de sí una catedral, aun de perfil bajo!
Sigo. El interior de la catedral es aun más minimalista que la portada. Tres naves de escasas dimensiones, en longitud y altitud, con sus bóvedas de nervaduras que cargan sobre manojos de columnas de ladrillo visto. ¿Qué más? Pues hay también columnas sueltas de mármol para completar el juego de arquería, de ladrillo visto también, que separa la nave central de las laterales. El resto, yeso encalado. No fascina, la verdad. Demasiada sobriedad para una catedral que se precie de tal. ¿Encanto? Pues claro, todos estos edificios religiosos tienen su encanto, por exceso, por defecto o por encefalograma plano. Se me antoja arquitectura cercana a insulsa, remisa. No me atrevo a añadir lo de austera porque no acierto a descifrar si por ahí discurría la intención dominante al construirla o si primaba y condicionaba un problema de presupuesto.
Pero las esculturas que albergaba sí, las esculturas me atrajeron, bien que por su tosquedad, algunas en el límite de lo morboso. Como un Cristo Crucificado enanizado, embarrado y con una corona de espinas tan astrosa, burda y sañuda que… de la que se ha librado el Cachorro de Sevilla.
No había muchas más ofertas para visitar, aparte de alguna que otra iglesia -al menos yo no encontré más-. Me llamó la atención una especialmente. No consulté su filiación, pero, desde mi culturita deduje que era de la rama ortodoxa. Pero no me atrajo su fachada de piedra remozada, blanquecina, flanqueada por dos torreones octogonales rematados con cupulilla, ni su arquitectura interior abovedada sobre columnas de serie, ni su retablo con escenas de la fe, ni la proliferación de dorados y plateados tanto en el retablo como en lámparas colgantes, hornacinas o confesionarios, atriles, púlpitos crucifijos y demás motivos para la fe, ni los soportes para velas a un euro el encendido de la fe. No. Mi interés sin cámara se centró, se cebó, en un hombre. Espigado, proporcionado, rondaría la edad atlética de los treinta años (no puedo decir si además era guapo porque sólo lo vi de espaldas). En el centro de esta iglesia, ¿o capilla?, desprovista de bancada, arrodillado, brazos semiabiertos en actitud orante, rostro enhiesto, ante una especie de túmulo de madera donde posa un cuadro a toda plata de Virgen con Niño. No contabilicé minutos, pero sí puedo asegurar que se tomó su tiempo para sus oraciones, ajeno por completo al visiteo ambiente. Terminó, se santiguó, se levantó y se fue. Estuve mirando en derredor, por si descubría a algún paparazzi de contrato, o algún familiar o amigo dispuesto a valorar el gesto. Todavía salí tras él, por si hubiera alguien esperándolo fuera. Nada. A paso ajustado se perdió por la primera esquina. Lo de este tío es auténtico, pensé, y me reconfortó ante las hipocresías, religiosas o profanas, de pasarela o hasta mediáticas al uso de alguna juventud o juventudes.
Después retomé el bisbiseo de las callejas, que me llevó a una plaza amplia y cuadrangular donde burbujeaban terrazas y cafeterías integradas en el decorado medieval. Me senté, una cerveza. Wifi free. Como la observación del incomparable marco se me agotaba enseguida, pido la contraseña. Me la proporcionan con amabilidad inmediata. Pero Google anda remiso y perezoso, imbuido sin duda del medievo ambiente. Recurro al whatsapp, por entretenerme, sólo por entretenerme, conste, y redacto para Cristina un mensaje cifrado -por si su marido…-, pero nada, no lo envía. En definitiva, apenas wifi y poco free.
Con la pausa, la cerveza y el recuerdo de las horas en vela, en vela activa, de la pasada madrugada me fue calando un sopor sanguíneo. No me quedaba más espíritu que volver al barco.
Derecho al salón-bufet. Tras el almuerzo, un cigarrillo apresurado en el rincón del fumador. Y después una siesta profunda, abisal y con recarga masiva de nutrientes, hasta las ocho de la tarde.