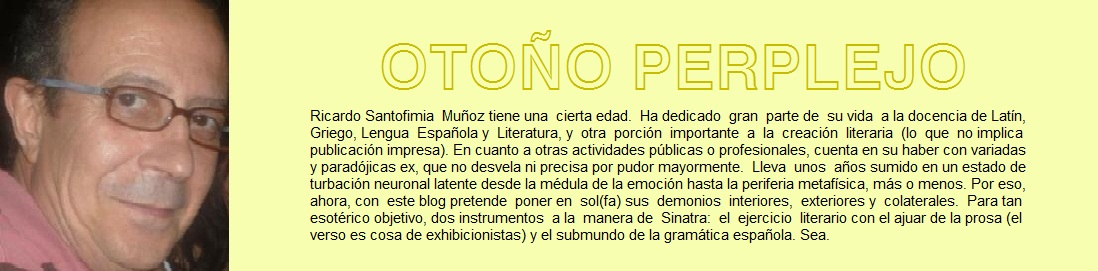BITÁCORA DE ESTÍO (14)
…EN MITO
Con las prisas apenas reparé en el entorno monumental, el Palacio Ducal y la Catedral. Bastante tenía con esquivar las aglomeraciones poliestructuradas que retardaban mi encuentro con Rosalía . Pero ante el Campanile, referencia de mi destino, relajé premuras. Imposible sustraerse al atractivo y peculiaridad de esta torre. Con el campanario de la catedral pero desgajado de ella, ¡como para constreñir su altura insultante! Desde su base cuadrada se eleva en ladrillo de marrón decapado hasta allá arriba, hasta una cornisa grisácea donde descansan las arquerías del campanario (las campanas apenas se vislumbran desde abajo). Todavía por encima otra estructura cuadrada, amarronada también, con esculturas grises, adosadas e irreconocibles -salvo con zoom telescópico-, y sobre ella una pirámide esmeralda en cuya cúspide se erige una figura dorada -la vista se pierde definitivamente-, es de suponer que mitológica.
Por fin abandono la visión y giro hacia la inmensidad de la plaza. Recuerdo, Rosalía había dicho la primera terraza a la izquierda. Oriento la mirada y una mujer sentada por allí levanta la mano y la agita en señal de saludo. La plaza es una floresta, me acerco con cierta prevención. Un poco más, y la mujer se levanta con gestos de parabienes. Sí, es ella. Un abrazo sincero, cálido. Y su reproche melindroso al sentarnos:
-El Campanile no podía esperar, pero yo sí, ¿eh? Como el café y la cerveza de tu encargo farolero. Claro que el café debe de estar ya tan frío como la cerveza. No, no te justifiques. Te llevo observándo desde que paraste a mirarlo.
Lo soltó del tirón, con esa comisura sonrisona que tan bien recordaba de ella. Le seguí el tono de la anécdota:
-Bueno, pedí las dos cosas porque, como comprenderás, no sabía para cuál de las dos iba a llegar.
Emprendimos enseguida una conversación atropellada, con repaso superficial de nuestra actualidad. ¿Cómo estás?, ¿cómo te va? y esas cosas de dos amigos de antaño que tantean el presente inédito mientras se observan desde sus evocaciones íntimas. Después, con más consistencia y fluidez, repasamos en flash-back las pasadas amistades y su rumbo. Mientras la mayoría había tomado el camino de la profesión y ahí permanecía, otros porfiaban en sus barricadas de juventud y memorias históricas, y algunos hoyaban las moquetas de la política. En cuanto a amores y desamores varios, pasamos casi de puntillas. Acaso algún recelo nos reprimía traspasar la capa freática, con el riesgo de mutar de testigos a protagonistas.
Al poco, en un momento de relax o de silencio inseguro o de respiro profundo, elevé la mirada hacia el esplendor de la plaza, la arquitectura que la circunda y fascina. Hileras de arquerías superpuestas en triple composición, en cuya última cornisa se alinean figuras semejantes a peones de ajedrez, que te imantan la mirada y la prolongan hasta el extremo opuesto del espacio. Pero al fondo el encanto de la perspectiva fracasa. El marketing no perdona –ni la Administración, con su insaciable corto vuelo de hacer caja-. Figura allí, sobre la arquería noble, un enorme y mezquino cartelón publicitario: señorita vestida de casual semiincorporada, descalza, mostrando rodilla y cuarto de muslo, una mano apoyada en el vacío y la otra reclinada y orgullosa sobre un bolso de marca, de la marca que publicita despiadadamente.
Comento la desfachatez a Rosalía. Me sonríe con pupilas cálidas y alude de pasada al recuerdo de un acerado bisturí. Pero pregunta enseguida por mi tiempo disponible. El barco zarpa hacia las cuatro la tarde del día siguiente. Se ofrece de guía, propone dejar los grandes monumentos para la mañana y dedicar el resto de la tarde y noche a otras magias venecianas -me queda la duda de dónde pasaré la noche-. Conforme y expectante.
Me llevó por callejas hasta detenernos ante una fachada. “Mira y disfruta”. Y obedezco en las dos cosas, mirar y disfrutar, pero vacilo al orientar mi placer, a veces mis capacidades analíticas se atoran. Suele ocurrir cuando me plantan sin más ante alguna belleza concreta, sea arquitectónica -como en este caso-, pictórica, paisajística, urbanística, psíquica, física o química. “Teatro Italia”, letras de molde grabadas a fuego en su frontal. Como mi emoción balbuceaba, mi heroína acudió al rescate -lo haría en realidad con frecuencia a lo largo de las horas compartidas-: “Arte bizantino, típico de Venecia”. Mi primer descuadre, porque mis rudimentos sobre esta ciudad sólo alcanzaban al renacentista, y resultaba que esto era bizantino, y además eso, típico veneciano. Suponía ella comprensiva que mi error radicaba en la abundancia renacentista que orillea el Gran Canal. Y sin embargo, aseguraba experta, cuánto arte bizantino me quedaba por descubrir en Venecia. Todavía me mostró dos o tres fachadas, y ya todo me sonaba a bizantino. E intentaba justificarme conmigo mismo: ¿Verdaderamente es imprescindible entender de todo esto para ser culto? En alguna falla fallo.
Más adelante, desembocamos en una plaza con epicentro en una peana -esta no me pareció bizantina, no, seguro que no- sobre la que posaba la escultura verdinegra en bronce de un padre de la patria, creo, traje y sombrero dieciochescos. Pero mi atención se distrajo con un individuo uniformado de gondolero, camiseta a rayas azules y blancas y sombrerito plano a juego, como para llevárselo de souvenir, tan típico como el arte bizantino recién conocido. Anunciaba un embarcadero cercano para paseos en góndola, pero con convicción desganada, voz mecánicamente canturrona. O lo hacía como si la mercancía estuviera vendida de antemano o su compromiso mercantil dejaba mucho que desear. No había más que observarlo un poco: dos-tres pasos desganados adelante, atrás, diagonal o semicírculo hacia turistas de tránsito, brazo sin nervio orientado hacia por allí y espalda cansina.
Justamente hacia allí íbamos. Un canal coqueto, entre fachadas de ladrillo visto con macetas de enredaderas o algo así. Sobre el puente, semicircunferencia de piedra gris, algunos turistas disparan sus cámaras a una góndola con padres risueños y bebé asustado. Poco más allá otro canal, o el mismo por otro ángulo, misma decoración, con varias góndolas aparcadas a la espera de clientes. La mirada friki se me va hacia una de ellas: embetunada de negro charol y asientos versallescos de terciopelo en bermejo reventón -reprimo el comentario, cualquier pareja apasionada podría sucumbir a la tentación-. Y otro canal más, puente de madera carmesí con jardineras colgantes en su baranda, ¿concesión a la cultura china?
Un recorrido pintoresco y ameno que no tardó en cambiar de signo. A la vuelta de una calleja Rosalía me condujo por soportales oscuros de piedra vieja. Hasta la orilla misma de un canal estrecho y pardo, donde el agua onduleaba hasta los bordes y rompía en inocentes salvas de gotas a nuestros pies antes de escapar bajo el suelo que pisábamos. Callizo de fachadas empobrecidas, resignadas a la humedad, con algunas sábanas tendidas al sol por la tercera planta. Y el murmullo lejano del gondoleo turístico.
-Vivo cerca de aquí. Algunas tardes, cuando llevo días con la conciencia alborotada, me vengo a este remanso y…
-Y… te remansas, ¿no?
Se quedó suspendida un momento. No tardó en reaccionar:
-Veo que de cinismo sigues en tu línea, ¿eh?
-Bueno, me defiendo. Pero no era mi intención…
-Ya,... -miró en derredor y preguntó- pero te gusta, ¿verdad?
-No me atrevo a decir que tanto como a ti.
Me cogió de la mano e inició la vuelta.
-Vamos, queda mucho por ver y… sentir.
Dos, tres callejas en zigzag más allá, estrechas y umbrías. Nos detuvimos en un clarear melancólico, en medio de un puente de mampostería vieja, sobre otro canal angosto, solitario, resignado a los últimos rayos de sol. Allí al frente se va instalando la oscuridad, por la curva donde la vista se demora en las fachadas lamidas de moho por las orillas y palidecen en rosa paredes arriba. Aguas sosegadas, pleamar del espíritu, reposa o cavila.
Rosalía parecía absorta en algún canal de sus pensamientos. Aquel exceso de quietud me sobrepasaba, una atmósfera demasiado propicia para la confidencia. Me urgía desactivar el sortilegio. Resolví en dos fases: posé mi brazo en su cintura como una caricia solícita, un tiempo prudencial, como compartiendo. Después alguna frase que difuminara el canal incógnito:
-Demasiado remanso para tanto como me tienes que enseñar, querida guía, ¿no crees?
Respondió con sonrisa turbia y comenzó a girarse para marcharnos, suave, de forma que mi brazo no abandonara su cintura. Y no la abandonó.
Así deambulamos un tiempo por vericuetos, placitas y calles que nos reintegraban poco a poco al gentío ambiente. Acompasados en un intercambio de silencios equívocos, y curioseando al paso escaparates de máscaras venecianas para cualquier nivel de farsa. Ella marcaba el ritmo y la dirección. Hasta la terraza de un bar, que sin duda ya tenía prevista. “¿Una cervecita aquí?” -propuso sugerente-. No lo advertí hasta que no estuvimos sentados: en diagonal, una hermosa perspectiva del Puente de Rialto.
El atardecer dócil que derrotaba por los canales anteriores parecía haberse detenido aquí reacio y jaspeado. Rosalía, satisfecha de su elección y mi sorpresa, me concedió unos minutos de deleite, pocos, no tardó en desmenuzar y ensalzar las vicisitudes arquitectónicas de tan mítico puente. Claro que yo, aun receptivo a sus comentarios, ricos y cultos sin duda, aventuré otras apreciaciones:
-Un puente de un solo ojo… Con esa zona central elevada que desciende hacia sus lados en rampas suaves... ¿No da la impresión de un gran ojo achinado? Todo lo enorme que quieras, pero achinado.
Me aprontó una cara de estupefacción. Pero no me arredré:
-Es más, cabría interpretar: la cornisa que recorre el arco, párpados muy depilados; y la hilera de muchedumbre que hormiguea por sus barandas, cejas muy pobladas. Pero el ojo, achinado por supuesto. ¿No te parece hermoso?
Percibí un gesto entre el estupor y la comprensión, aunque no exento de cierto matiz de admiración, que precisó al instante:
-Por si antes no me hubiera dado cuenta, ya no hay duda. No has cambiado nada,… o muy poco..., pero a peor. Lo tuyo, desde luego, no es la poesía, y menos la lírica. Es la prosa, la más… acerada, diría yo.
-No sé -respondí-. Puede que la más vulgar también. Pero es que…
-Tampoco yo lo sé -interrumpió-. Pero ni en aquellos tiempos ni ahora he conseguido avanzar contigo más allá de la sospecha.
Otro instante de silencio, que redimí:
-Si te sirve de consuelo, tampoco yo.
-¿Cómo?
-Que esto de conocerse a sí mismo, en profundidad, con todas las contradicciones que acarrea, es bastante complicado. ¿Te vale?
Concedió mientras conformaba la mirada hacia el puente -lo que puede dar de sí tan bella arquitectura.
Al cabo, se desembarazó de alguna reflexión y propuso ir a cenar. Tenía elegido el sitio: terraza de restaurante en placita recoleta ma non troppo, retirada del circuito turístico pero de paso –uno de tantos-. “Alla Ferrovia. Piazzale Roma”. Pequeña, cuadrangular y adoquinada de antigua. El recinto, un resumen de trazos venecianos. En el centro, farola de hierro decadente y luz incierta. Enfrente, fachada añeja con portalón oscuro de madera cuarteada, cerrojo grueso y mohoso, como las rejas de las ventanas laterales, y por arriba un balcón escueto con puertas y baranda de la misma madera derruida. A un lado, la portada de una capilla de estilo creo que gótico, por el arco apuntado que la corona y el menudeo de esculturas por sus arquivoltas y tímpano. Al otro lado, una pared descascarillada a moratones, espalda desprotegida de una vivienda indefinida. Y el restaurante, toda la pinta de palacio pequeñoburgués reconvertido en restaurante. Tres plantas: la última, abuhardillada, salpicada con celosías; la noble, con ventanales acristalados bajo arcos bizantinos, entre columnas con capitel gótico, y balconada de piedra, corrida, sobria, renacentista, soportada por gruesas vigas de piedra incrustadas en el muro; y la baja, reproducción de la noble, salvo las anchas dimensiones de la puerta de entrada. Añádase el silencio amortiguado por el arrullo de algún canal cercano.
Como mi relación con la gastronomía aún está por definir (por definírmelo), creo honestamente que no debo utilizar la poética para adentrarme por la pasta italiana y el vino de La Toscana que degusté aquella noche, desprendería un tufo insoportable a falso.
Y sin embargo fue una noche de sabores (ya digo, gastronomía aparte; aunque también). Decidido el menú, dos antiguos amigos, nuevos, vividos y cambiados, frente a frente. Ya no cabía distracción con estampas venecianas. Tejer y destejer, una conversación sutil, confiada, tornasolada, centrífuga, con guión sin perfiles, caracoleando de bucle en bucle, laberíntica, por las emociones, por la ideología y la política, por los futuros rotos del pasado y los otros, a destellos, intramuros, encriptada.
A los postres, probé a desenredar el ánima que nos perturbaba las horas siguientes:
-Creo que no tenemos escapatoria. El arrepentimiento está servido, tanto si caemos en la tentación como si no. En pocos días, con la distancia, no nos faltarán motivos, diferentes o iguales, para arrepentirnos.
Allá penitencias.
Por la mañana abandonamos temprano los duendecillos paganos entre las sábanas para evitar las colas de la Venecia monumental.
Primero, Basílica de San Marcos. A media distancia, te subyuga un boscaje exuberante -todo en Venecia es desmesurado-, inmenso ditirambo de cúpulas, pináculos, cupulitas, chapiteles, esculturas y otros accesorios arquitectónicos que nunca un profano debe enfrascarse en catalogar (perdería en belleza sensorial). A medida que llegas a sus pies, la fachada despliega cinco portadas con una mixtura sin fin de arte bizantino y gótico -gótico florido, me precisó Rosalía- de columnas, pilastras, mármoles, esculturas, bajorrelieves y mosaicos donde fulge el oro y todo el catecismo medieval.
Rosalía no cesaba de orientar mi retina. “Mira allí, mira aquí”. Yo avivaba un rostro encandilado en cada dirección. Y en una de estas, “mira allí, mira aquí, mírame”:
-¿Te gusta? -inquirió, con duda halagüeña.
Me pilló desprevenido.
-Incomparable marco San Marcos -improvisé.
-Tú y tus jueguecitos de palabras. ¿Es todo lo que se te ocurre decir?
-Ayer me pareciste tierna y frágil. Hoy, una guía turística desatada. Así que,… mejor la conjunción de la madrugada.
-Sincrético, eh.
-Y empírico, añadiría yo.
Punto y aparte, ya nos tocaba entrar. Puertas de bronce con incrustaciones de plata, columnas bizantinas y losas de mármol rojo. Confirman la genuina pobreza evangélica ya apuntada en la austera suntuosidad de sus fachadas.
En la entrada un individuo, uniforme de acólito de puerta, recogía el ticket. Otro, medio metro después, afinaba su mirada clínica hacia los visitantes y sentenciaba si para acceder a tan santo recinto vestían con decoro (concepto limitado para este sagaz inquisidor a llevar desnudas ciertas partes del cuerpo) -nosotros recibimos el okey inmediato, acudíamos avisados-. En caso de veredicto negativo, la persona condenada debía volver sobre sus pasos sin posible apelación, o superar el veto cubriendo el desnudo censurado con alguna otra prenda propia o ajena, o adquirida allí mismo, en aquel momento, una especie de chal de tela áspera y amarillenta que vendía un tercer acólito al precio de un euro. Opción más frecuente esta tercera, que me resultó, ¿paradójicamente?, la más indecente. No sólo por el precio del esmirriado retal, atracador sobrecoste de la entrada, sino también por alguna que otra estampa esperpenticoerótica que observé: un tío cachas obligado al tal pañito por los hombros porque vestía camiseta de tirantes; una chica esbelta, pantaloncito corto, trasero sugestivo, tenía que tapar sus muslos en curvas al sol, y se ciñó el ínclito trapo de cintura a rodillas de tal forma que cucurveaban hasta los supuestos ojillos pacatos y asexuados del curato cancerbero.
En fin, ¿por dónde iba? Ah, sí, el interior de la catedral. Oscuridad liviana y tutelar, atmósfera esotérica. Mármoles, esculturas, bronces, dorados, mosaicos, columnas, capiteles por doquier, vidrios y oros en bóvedas mayores y menores que se reparten la Biblia desde el mismísimo Génesis para acá. Big bang del arte bizantino. Destaco el gran iconostasio -la palabreja me la sopló Rosalía-: valla de alto basamento de mármol, donde se levantan una hilera de columnas de mármol, que sostienen un friso de mármol, sobre el cual se alinean personajes del evangelio en estatuas de mármol –qué obsesión-, y solo para marcar los límites del presbiterio. Destaco también, si uno se abstrae del lugar sacro que pisa, el imponente “retablo de oro”, orfebrería bizantina y veneciana de miniaturista, paneles de oro esmaltados saturados de zafiros, rubíes y esmeraldas. Claro que la fe…, como no vaya por otros derroteros….
Salimos. Enseguida Rosalía me cuadró ante la famosa Torre del Reloj y me soltó una explicación somera, rápida, apiadada de mí. La mirada gravita sobre el reloj, la explicación también. En varias esferas concéntricas con azules y dorados, el círculo de las horas en números romanos, los signos del zodiaco y las fases de la luna y el sol. Ah, y la manecilla que marca las horas gira con un solecito en su extremo (dorado, cómo no). Qué más se podría añadir, no sé. Sugeriría una última esfera de venturosa guirnalda con distintas máscaras representativas del carnaval veneciano, ¿no? Más arriba, el omnipresente león alado de San Marcos en fotocol marino y estrellado. Y encima de todo, dos soldaditos de bronce renegrido golpean mecánicamente cada hora un campanón, acontecimiento que, al parecer, hace las delicias de los turistas y sus cámaras de vídeo.
Sin tregua, al Palacio Ducal, a través de la marabunta que a esa hora de media mañana nos tamizaba o agobiaba o simplemente empujaba. Rosalía se había revestido definitivamente de partenaire acuciosa y eficiente. De camino, nos alejamos, o mejor, me alejó un poco del fragor para rendir admiración a la fachada, gótico veneciano, por supuesto, y destiló información y sensibilidad artística: pórticos, galerías, columnas y capiteles, paramento con ventanas y mármol, mucho mármol, rosado o ceniciento. Y mira las columnas de allí arriba con óculos cuadrilobulados (rediós, ¿cómo había dicho?), preciosas. Yo la atendía, creo que con emoción suficiente, pero temeroso del trance siguiente, el acceso al Palacio. Los ojos se me iban a las colas. La de comprar los tiques era enorme, y la de entrar insufrible, prohibitiva. Iba a proponerle desistir, cuando, abracadabra, saca del bolso dos tiques y se explica con cara de repóker y algo de rubor: las había conseguido días antes y, lo mejor, eran de pase preferente o algo así. “Gajes del trabajo -que no precisó-. Vamos”. Llegamos a la mismísima entrada. Rosalía entrego los pases al portero a la vez que le mostraba un carnet de algo. El señor comprobó un instante, e inmediatamente teatralizó una media verónica y nos franqueó el acceso, ante la mirada estupefacta, envidiosa y avinagrada del primer tramo de la cola.
En cuanto recalamos en el patio del Palacio, Rosalía retomó sus glosas. Aquí la fachada cambia a renacentista, pero bien provista, eh, de esculturas, arquerías, pilastras, frisos, óculos (de estos, no me concretó si también eran trilobulados), y estatuas sobre pináculos, sin apariencia de equilibrismos, cual si en ellos hubieran brotado como setas. En el centro del patio, dos pozos del siglo XVI con brocal de bronce (se les habría terminado el mármol en aquellas fechas, que si no…). Y ya dentro, un museo. Ahí Rosalía aceleró todavía más: Rizzo, Bassano, Bellini, Sansovino, Liberi, Tiepolo, Veronese, Tiziano y algunos más, pero sobre todo Tintoretto, Tintoretto en resplendorosa miscelánea de sus mitologías, de las que ella se recreó casi hasta el éxtasis en su Crucifixión (no la de Tintoretto, claro; sino en su pintura de la de Jesús). Mis sentidos, por el vértigo. Imposible digerir plato tan excesivo, por opíparo que fuera. Que seguro que lo era. Pero mis capacidades no daban para tantos Evas, Adanes, Papas, Neptunos, Martes, Mercurios, Vulcanos, Cristos, y Venecia en variadas poses, además de la archiensalzada Crucifixión. Mareo, el estómago enviando señales de chiribitas al cerebro.
En un lapso de Rosalía para beber agua, aproveché. Pregunté, reloj en puño, si nos faltaba visitar algún fulgor veneciano más, porque me quedaban unas tres horas para volver al barco. “Síiii, claro que falta, cariño, muchísimo, pero por lo menos el Puente de los Suspiros. Vámonos ya”. Me cogió de la mano e inició una marcha de prisa radical, se me vino la imagen de la madre que tira del niño que se resiste a ir al colegio.
Salimos a la explanada. Nunca había degustado o padecido tanta aglomeración en tránsito, a lo más en los vértices de la feria de Córdoba; pero esto, ni de lejos (mucho menos, de cerca). Apenas acerté a hinchar los pulmones, quizás diez segundos. Ahora se colocó delante de mí, me arremolinó las manos y las puso en su cintura, “sígueme”. Esquivaba como una experta en fintas y codazos suaves pero inapelables. Calculo que no tardaríamos cinco minutos en ocupar un hueco de honor en la baranda del repecho frente al renombrado Puente de los Suspiros. Según los folletos informativos y Rosalía, por él pasaban desde el Palacio Ducal a prisión los condenados por la Inquisición siglos ha (las inquisiciones de ahora, dependiendo del país, tienen otros métodos, más sofisticados o más expeditivos; pero de suspiros…, me malicio que ni entonces, ni ahora -romanticismos los justos-). Pues, al margen de la descalificación ético-política-histórica que me merece, he de reconocerlo, me conmovió, o algo parecido. No tanto por las explicaciones de Rosalía, que no cesaban, cuanto por el mestizaje estético que percibí. Un pasadizo cubierto de factura barroca exquisita sobre un estrecho canal. Por sus aguas verdinegras cernidas de sol intenso paseaban góndolas ataviadas de decor veneciano y aturistadas, con pasajeros de distinto fervor inmunes o propensos a las fotos prodigadas desde la baranda. Y el contraste de las fachadas laterales, la ostentosa del Palacio, sus columnatas, ventanales y esculturas adosadas, frente a la insípida, plana y torva de la prisión, sus bloques de piedra superpuestos y sus ventanucos enrejados. La vida misma, pensé, el arte y sus sevicias.
Detuve la reflexión cuando advertí que Rosalía aún permanecía a mi lado con sus comentarios incombustibles. No sé qué instinto, o revoltijo de ellos, alentó la decisión: me giré, tomé su rostro entre mis manos y le solté un beso entre los labios y más allá. Y ella…, como que armonizaba. Hasta que nos despabilaron unos aplausos y olés inconfundibles, la marca España. Nos retiramos con una risita traviesa hacia el corrillo, y los premié con una posdata:
-She is my love. Just married.
Los aplausos se recrudecieron y acompasaron una flamencada expandida a todo el grupo que nos despedía: “Amooor, amooor, amorooor…”
Rosalía sonrió a la gracieta. Luego, cuando nos alejábamos, preguntó:
-¿Por qué lo has hecho?
-Bueno, está claro, he utilizado el inglés para despistarlos un poco.
-No, si me refiero al beso.
Con gesto amable le tomé las manos y respondí:
-Dentro de pocas horas zarpa el barco. Si tanto tardé en llegar ayer, ¿cuánto crees que me costará volver? Ya no me interesa ver ni visitar nada más, sólo tomar algo contigo tranquilamente y despedirnos.
-Sí, es lo mejor -confirmó dubitativa, mientras sus pupilas azules repasaban la estela de algún pensamiento.
-Y si me llevas a la sombra de alguna terraza de San Marcos… Aunque te parezca un simple, quizás lo que más me ha impresionado de Venecia. Aparte de ti, por supuesto -cuestión de reflejos.
-Gracias -se le escapó un atisbo de melancolía-. Hay que ir despidiéndose. San Marcos… puede valer.
No pareció muy conforme con la elección; pero para mí, escollo superado. El adiós me resultaba menos espinoso en un ambiente vacunado contra intimidades y compromisos. Además de mi indudable fascinación por esta Plaza. Y de paso me despedía a la vez de los dos mitos reseteados.
Sentados en el lateral opuesto al de la tarde anterior, consumimos una cerveza y una última conversación amortiguada o entreverada con las notas de un piano de cola incrustado en aquella terraza, y cuya melodía serpenteaba por entre los pensamientos y las palabras de los clientes.
Hasta que en la Torre del Reloj los soldaditos de bronce atezado atacaron en el campanón las dos de la tarde. La despedida. Promesas. Nos llamaremos, nos veremos en Córdoba, ingrávida la fecha. Caricia de manos para el manto de la distancia. Me levanté, último intercambio de miradas, y me fui. Ella se quedaba allí, contemplando las horas de aquel reloj de turismo perpetuo, y aguardando a quien minutos antes había llamado por el móvil.
Nada reseñable de la vuelta al barco. Si acaso, que mi sentido de la orientación y de la pregunta pertinaz -pack indivisible en mi caso-, espoleado quizás por cierto instinto de supervivencia, me llevó al mismísimo control de acceso al barco en poco más de una hora. Y sin demora al salón-bufet. Comida y bebida, mucho de ambas, tenía hambre, sed y alto nivel de ansiedad. Saciadas ambas tres al unísono, al camarote, sin cigarrillo en rincón del fumador ni nada, suelto de reconcomios y arpegios. Siesta, dormir hasta las simas donde ni los sueños se atrevan a incordiar.
Desperté al cabo de horas custodias y abisales. Salí al balcón del camarote, me senté plácido en la butaca. Pigmentos de sol y luna disputaban, como cada atardecer, como cualquier atardecer. La película de veinticuatro horas, Venecia, Rosalía y un sentimiento relativo. Con título: de mitos, sus devotos y sus profanadores.