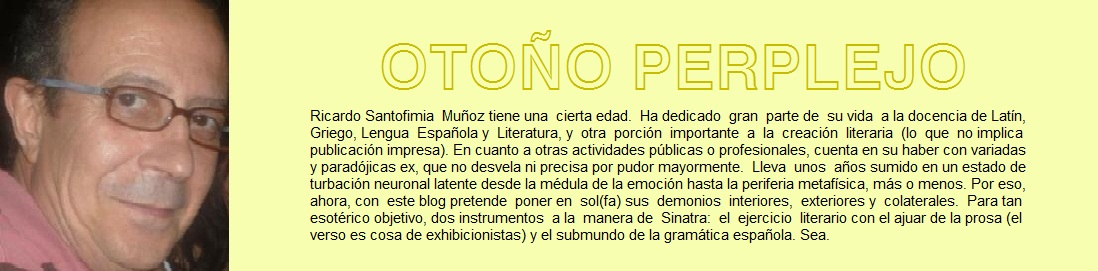Hasta
que una mañana de estas en que te levantas sobrado fui al encuentro de la ficción,
sentí que me cortejaba, que seducía mi realidad, que la acariciaba para
trasplantarla a sus mundos literarios y hacer de mi uno de sus personajes, o
varios. Transformarme en protagonista de distintos contextos y situaciones. Encubrir
mi yo real bajo los guarismos de otra personalidad, a la carta, según me
apeteciera, conforme reclamaran mis linfas y musas de la transgresión.
Tan
necesitado me encontraba de aferrarme a un velamen con visos de mar abierta. Y
vinculado como fuera a la literatura, tanto mejor. Unas semanas de
introspección, pocas: tanteo, contraste, aventura, límites. No tardé en
convencerme.
Me
zureaba la idea de salir de mi identidad e interpretar en la vida real un rol
novelesco. En principio, y por contrariar mi natural optimista, me incliné por
embozarme bajo la piel de algún tipo de desahuciado. Se me ocurrieron imposturas con pinceladas
de originalidad, pero bastante elementales para mi gusto, no acababan de
satisfacerme. Así, he actuado de comercial misántropo, inversionista obtuso,
engreído con cascos-orejeras, hipocondríaco recalcitrante, solicitante de
afiliación a partidos políticos, cornudo penitente, gregario cum laude de la
cola del paro, echador de currículos, figurante de televisión… Y sí, los
pronósticos no defraudaban, conseguía recibir el trato propio de un apestado. Pero,
digamos que trazaba cada simulación desde un pesimismo pasivo, de ahí mi
insatisfacción, cercana ya a la renuncia.
Bueno, en lo
de cornudo penitente, ni eso; apenas coló. Parece que se me notaba enseguida mi
nivel cero en relaciones de pareja. A las preguntas que me hacían, por supuesto
morbosas todas ellas, mis respuestas se acogían principalmente a Bocaccio y a
Alberto Moravia, y no, no convencían.
Pero, con el
aguijón de una última tentativa, decidí cambiar de carril, probar con un
pesimismo netamente activo, e interactivo según la coyuntura, incluso
hiperactivo si el guión lo exigía. Nada mejor se me ocurrió que mimetizarme en mendigo
peculiar.
Aunque no fue
inmediato. Hube de aguardar un tiempo, hasta conseguir una barba rala y
zarrapastrosa (ya había ensayado lo de la barba postiza en incursiones
anteriores, y se me había hecho insufrible). También me sirvió el impasse para
urdir tácticas, plan A, plan B, y en este plan.
La realización
del boceto no sólo cubrió con creces aspiraciones, sino que las superaron y
hasta desbordaron.
Como
en ocasiones anteriores, me trasladé a otra ciudad. Esta vez unos trescientos
kilómetros más allá. Fui en tren, con el neceser, la visa y las gafas de
presbicia por todo equipaje. Busqué un mercadillo, compré ropa adecuada al
personaje, los útiles de vagabundo con posibles -mochila, manta a cuadros
deshilachada, etc.- y cuatro libros habituales de estos tenderetes, Madame Bovary, Cuidados de jardinería, El
amante de Lady Chatterley y España
invertebrada. Luego me alojé en una pensión céntrica (nada raro por lo
demás, la mayoría de las pensiones suelen estar tan céntricas como los hoteles
de cinco estrellas).
Al día
siguiente, tras disfrazarme, salí con mis aperos, desayuné en una tasca, compré
un rotulador y una botella de agua de litro y medio, sustraje dos cartones de
un contenedor y me instalé a las puertas de un supermercado sentado en una
alfombrilla de arpillera. En un cartón escribí “dinero”; y en otro, “libros”.
Los apoyé en el suelo sobre la pared, enmarcándome, uno a cada lado, cuales
ladrón bueno y ladrón malo. Junto al de “dinero” puse un trapito con calderilla;
bajo el de “libros”, los cuatro que tenía. Y ensayé la mirada perdida hacia el
adoquín de la acera. Al poco, aburrido del pasar de piernas anónimas y sinónimas,
me engatillé las gafas de presbicia, cogí la España invertebrada y me dediqué a leer aislándome del tránsito
ambiente.
A intervalos
dispersos iban cayendo alguna que otra moneda, torpes, desganadas, que apenas
distraían mi lectura. Hasta mediodía, que hice recuento, poco más de un euro en
monedillas y ningún libro. Di por concluida la jornada, me parecía un exceso de
celo profesional repetir por la tarde. Tras dejar en la pensión las
herramientas de trabajo, almorcé en un restaurante de “menú del día 6 euros, 3
platos a elegir, pan y postre”. Luego dediqué la tarde a deambular y analizar
este primer día de mi nueva celada. Un pequeño fracaso, pensaba, el señuelo de
los libros no había funcionado. Pero claro, cabía una razón lógica, nadie va a
la compra con un libro en el bolsillo igual que lleva la cartera. Cené un
frugal bocadillo al paso y me acosté sin trastear más en las conclusiones
provisionales.
La mañana
siguiente -mismo sitio, mismo montaje- ya fue tomando otro cariz, más acorde
con mis propósitos. Apenas hubo cambios en la prodigalidad
limosnero-pecuniaria; en cambio, en la sección de libros, tres. Esto sí que
distrajo mi lectura de la España
invertebrada. Los dos primeros, casi seguidos a primeras horas. Los
abandonaron junto a los míos dos hombres, no puedo precisar mucho porque se
alejaron rápido. Por la forma de vestir, uno debía de ser mayor; y el segundo,
bastante más joven. Un logro, me felicité. “Estos dos vinieron ayer a comprar y
esperaban encontrarme aquí hoy también”, pensé. No se explica de otra manera,
uno no sale de su casa con libros de tales proporciones si no es para llevarlos
al pobrecito ese de la puerta del supermercado. Lástima que con sus prisas no
pudiera siquiera darles las gracias. Me apresuré a valorar sendas limosnas.
La del hombre
mayor, Estudios de alfarería -un
tochaco con pastas duras y páginas satinadas sembradas de fotografías a todo
color-. Supuse que era o había sido aficionado al barro cocido, o quién sabe si
empleado en un tejar. Y a lo mejor después, con la jubilación, probara la
creatividad alfarera durante un tiempo, hasta la mella del aburrimiento, la
decepción o la incapacidad. Y enseguida, el abandono, la renuncia y
desprenderse del manual que alguna vez habría comprado resuelto.
La del joven, La colmena en edición de bolsillo -cuyo
grosor, a pesar de todo, no desmerece-. Nada extraño, sospeché: un clásico de
lectura obligada, impuesta, hacia el final del bachillerato, y esa forma de
abandonar el libro a mis pies como quien se libera de una carga. Revela que
quien debió hacerlo no introdujo mínimamente al chico en esa bruma social que
desprende la novela, ni lo encandiló con la asimetría de los personajes y sus
afanes, ni le sugirió las estructuras temporales que despliega el autor. Sin
todo eso y más, al sufrido alumno se le antojaría una plasta insufrible, lista
para relegar al último rincón de su cuarto; sólo que, si me vio ayer, decidiría
en un acto de clemencia confiarla a mi suerte.
Bastante
después, cuando ya había vuelto a mi lectura invertebrada, noté que caía discreto
junto a los otros un nuevo libro. Reaccioné inmediatamente, no al libro recién
arriado, sino a quien lo abandonaba a su suerte, una señora de edad elegante
que se alejaba sin premura pero con sigilo. Como no era yo pordiosero al uso,
apenas mascullé un agradecimiento, se me escapaba la mujer, se me escapó.
Frustrado, volví a su libro, Memorias de
mis putas tristes.
Me creó más
dudas de interpretación. ¿Tendría la novela algo que ver con su vida? Nadie se
desprende de libro tan polémico y relevante si no es por motivos muy concretos,
algo que le afecte personalmente, y menos con esa actitud anónima y digna a un
tiempo.
Mis conjeturas
bandoneaban por tramas folletinescas.
Por un lado, vinculaba la decisión de esta señora a un despecho amoroso, quizás
la lectura de la novela la había llevado por insondables caminos a sospechar de su marido trabado con una
jovencita, o quizás había descubierto la novela entre los libros de su marido
y, tras leerla, habría llegado a conclusiones similares, o quizás compró el
libro por la categoría literaria del autor pensando regalarlo a alguien pero
cayó en la tentación de leerlo antes y luego no se atrevió porque el
destinatario, o la destinataria, pudiera sentirse ofendido con el título mismo,
y con la historia no digamos, o, lo más morboso de todo, quizás la trama le
reverdeciera algún episodio clandestino de su vida anterior o, peor y más
inconfesable, de su vida reciente, porque ella con un chico, o con una chica,
quién sabe.
Pues puede que
haya algo de razón: dime qué lees y te diré quién eres, pensé; pero
aproximadamente, corregí.
Suficiente por
hoy -decidí como conclusión-, más que suficiente. Faltaba poco más de una hora
para el final de mi jornada, pero me urgía abundar en mi quehacer analítico. También
reprocharme torpezas, esta aventura de suplantación no se limitaba a hipótesis,
aspiraba a un pesimismo netamente activo e interactivo, inoperante hasta el
momento.
El tercer día volví
a mi puesto de trabajo con mayor grado de resolución, salvar el honor de mis
presupuestos iniciales. Siempre y cuando el destino soplara a favor -condicionante
o coletilla que punzaba mi natural `por si acaso´.
El monedeo
mantuvo sus insustanciales constantes. Pero “libros”, en auge. Junto a los
cuatro míos puse los tres del día anterior. No pasó desapercibido. Uno que me
obsequiaba con cinco céntimos, comentó, no sé si animoso o irónico, señalando
hacia el montoncito culto:
-Parece que
tiene éxito también al otro lado, ¿eh?
Casualidad,
justo al tiempo que se enrolaban para la causa Lázaro de Tormes y 1984.
Obligado a la cortesía de un je-je al limosnero que me hablaba, no tuve tiempo
de agradecer los libros.
El pensamiento
me vino a vuelapluma: los del dinero, la mayoría, mimbrean con alguna razón egotista;
pero los de los libros, vaya usted a saber. Los primeros, lentos y regalados;
los segundos, medio furtivos.
Sin más ánimo
deductivo, me recluí en la España
invertebrada con mis gafas de presbicia, que era como esquivar inclemencias
de nuevo. Pero recurso vano. Los párpados se me emocionaban pendientes del
goteo de libros a lo largo de la mañana. Borrasca pasajera, pensaba todavía,
novedosa y pintoresca para el común.
A la hora del
recuento diez libros más se sumaban a los del día anterior, y aún no había conseguido
intercambiar un mínimo comentario con sus ex-dueños, lo que no dejaba de ser
frustrante.
Además me
surgió otro imprevisto: cómo cargar con diecisiete libros hasta la pensión, y
lo más engorroso, cómo volver con todos ellos al día siguiente, había que dar
fe de la creciente prodigalidad del vecindario ante los transeúntes habituales.
Entre mis útiles mendicantes no figuraba carretón-artesanal-arrastra-enseres. Y
el taxi era prohibitivo para un pordiosero que se precie, se me antojaba una
traición al gremio.
Así que se me
ocurrió probar fortuna con el guardia de seguridad del supermercado. Le
pregunté, con la humildad y mansedumbre propia
de mi condición, si podría encomendar los libros a algún rincón que él
conociera del supermercado, donde no estorbaran, y recogerlos a la apertura el
día siguiente. Tan agobiado, sumiso y solícito me vería que su negativa primera
amainó pronto, no terminaba por dejar zanjado el asunto. Al cabo, la conmiseración
le afectaba claramente, y lidiaba con ajustarla a sus deberes profesionales.
Hasta que alumbró una solución de compromiso: meter los libros en una de las
taquillas de la entrada donde los clientes dejan sus compras de fuera, y
recuperarlos a la mañana siguiente. Ahora bien, siempre y cuando la operación
corriera de mi cuenta y con la discreción adecuada, porque, claro, él se jugaba
una sanción, sobre todo si algún jefe lo sorprendía haciendo favores al mendigo
de la puerta.
Buena idea,
celebré al instante. Pero enseguida otro inconveniente: entre mi escuálido
puñado de monedas no disponía de la exigida para el cierre de la taquilla; sumaba
más de un euro, pero necesitaba cambiar la chatarra. Como no quería poner a mi
uniformado benefactor en más apuros, pedí el favor de la gestión a una señora
piadosa que acababa de darme cinco céntimos: yo le daba calderilla por valor de
un euro, y ella la canjeaba por una moneda con una cajera del supermercado.
Negocio redondo: lo hizo, pero además me obsequió con otros cinco céntimos,
pródiga ella.
Así pues,
cuando el guardia me avisó del momento apropiado, allá que metí los libros. Ya
podía irme, no sin antes reduplicar mil gracias al entrañable vigilante y jurarle
retirar los libros en cuanto abriera el supermercado a la mañana siguiente.
Aquella tarde
anduve planteándome y replanteándome deseos, isobaras y logística. No conseguía
poner en marcha mi aspiración de pesimismo netamente activo e interactivo, por bisoñez
o indecisión, y eso que no me faltaron oportunidades, porque la caridad había
sido generosa en libros. Y de tal inacción, los inconvenientes resultantes,
problemas de transporte, etc.
Se imponía, pues, vigorizar el empeño de recuperar
el compromiso inicial. Conseguiría así no sólo satisfacer la realización
personal perseguida, sino también evitar el aluvión de libros que me temía.
Pero lo más
inmediato, solventar contingencias, recursos para afrontar el día siguiente si
se repetía hacia mi regazo la misma afluencia de libros (por supuesto, con el
sector dinerario ni contaba). Debía prever dos riesgos derivados, inevitables y
simultáneos: transporte y almacenamiento.
Por ese orden,
primero lo del transporte. Daba por hecho que el guardia de seguridad no me iba
a renovar el favor, y menos si al final de la jornada necesitaba dos cajetines
en vez de uno. Tampoco mi dignidad vagabundera permitiría ponerlo en un brete. Irremediablemente
tendría que cargar con el peso impreso de la largueza caritativa. Necesitaba
medio mecánico para su traslado del supermercado a la pensión. Tuve suerte.
Rebuscando por las tiendas de segunda, mano conseguí un carrito de compra de
dimensiones idóneas. Aunque me lo pudiera permitir, no cuadraba a mi farsa un artilugio
de última generación.
Lo del
almacenamiento resultó más problemático. Me tuve que emplear a fondo con el consejero
delegado de la pensión, un chico de treinta años que gestionaba el local por
encargo de su abuelo, dueño del negocio, con modos de jefe de servicio de
administración autonómica. Al final lo convencí de que los pocos libros (pocos,
aseguré) que llevara cabrían perfectamente en mi habitación debajo de la cama,
y tapados por la caída de la colcha quedarían a salvo de todas las miradas,
incluida las de la señora de la limpieza, porque ésta…, en fin. Accedió pero
con una condición; bueno, con dos: ante todo debía pagar una sobretasa diaria en
concepto de sobreocupación, y además, si el hacinamiento editorial llegaba a
sobrepasar los límites de la colcha, daría por suspendido mi hospedaje y
tendría que abandonarlo con libros y bagajes.