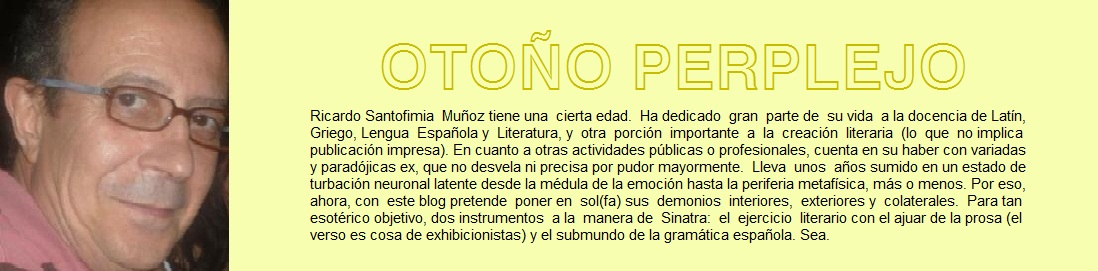Desde esta tarde, las lágrimas me atoran la garganta. Me fui al patio, más allá del emparrado bajo el que susurraban rosarios de avemarías, apoyé los codos en el tabique que estancaba el carbón para el fogón de la cocina, las manos sujetando la cara y los disturbios de la conciencia. Te ibas. Como el atardecer bruñía aquellos chinarros negros. Pero mis ojos no estaban allí. Vagaban por los fundidos que me traía la turbación de la memoria. Claro que lloré, pero tú te estabas yendo, porque tú te estabas yendo. Cuando del almanaque se desprendía un lejano septiembre. El instinto me pedía más de ti, de tu presencia, del calor de tu vida, o de tu cobijo, o del calado de tu voz, o de las entrañas de tus palabras, o de tu complacencia con mis venturas aún sin madurar, qué sé yo. Te das cuenta, no pensaba en ti, sino en lo que significaba tu ausencia para mí. No en tu dolor, no en tu extrema debilidad, no en los caminos por donde discurrieran tu espíritu y tus angustias, no en tu íntimo penar de la despedida. Porque tú sabías que te ibas tanto como yo, aunque el médico me lo anunciara en un aparte y tú me preguntaras qué me había dicho esperando que tu hijo te lo confirmara con una evasiva, que efectivamente fue lo que acerté a balbucir, no, que nada, que al hospital para más pruebas. Lo diste por respuesta suficiente, pero sabedor de que el médico me había dicho algo más, lo realmente importante, el aciago diagnóstico, unos meses. Menuda primicia teníamos que barajar los dos, tú contigo mismo, yo con mis hermanos y entre todos con mamá.
Seguramente fue después, tras la larga madrugada de tu agonía, en las primeras horas de aquella tarde de otoño pálido, después de que tus hijos sacáramos de casa el féretro para iniciar los ritos del adiós y un nutrido grupo vehemente y cálido de sentimientos solícitos se apresurara a pedirnos portar sobre sus hombros emocionados un símbolo vivo de sus días. Seguramente fue después, mientras en el trayecto hacia la iglesia se turnaban los primeros con otros que también querían rendirte un postrer homenaje de admiración o ternura o gratitud. Seguramente fue durante ese recorrido por las calles del pueblo con las aceras ocupadas de rostros callados que se iban incorporando a la estela boscosa del murmullo sordo del lamento. Seguramente fue al pasar por la casa que durante tantos años fue tu escuela y vivienda familiar, maestro en la planta de arriba, padre en la de abajo; porque alguien había decidido o propuesto que merecías la despedida, también, de aquella fachada blanca y taciturna custodia de tu identidad. Seguramente fue entonces, cuando levanté la mirada hacia los ojos enrojecidos de mamá, hacia los rostros ensimismados de mis hermanos, hacia la densidad humana que nos seguía mesurada, hacia aquellas entrañables paredes que iban quedando atrás solas con un rayo de sol lánguido aún prendido en los cristales de sus balcones, y hacia ese armazón fúnebre que avanzaba delante de nosotros sobre hombros conmovidos y desacompasados. Seguramente fue entonces, no sé si por justificar mi ahora pero me lo aviva, pensé en ti, en tu persona.
¿Qué pasaría por tu cabeza y por tu alma desde que te llegó el mensaje no por temido menos traidor de aquella radiografía delatora? Apenas nos lo permitía ni intuir siquiera el poso rebalsado de tu rostro, ni las conversaciones inocuas que mantenías con la familia y con el rosario de amigos que te visitaban para interesarse por tu salud o, conocedores del aciago desenlace, para honrarte desde su callada intimidad con un adiós melancólico. Me pregunto hasta cuándo mantendrías la esperanza de lograr sobrevivir, o si la abandonaste pronto, o si incluso ya hubieras renunciado antes, desde que notaras que la voz se te iba adelgazando, a la par que el cuerpo, y nada mejoraba con aquellas pastillas que te administrabas, ingenuo de ti, para suavizar la garganta, sino, por el contrario, poco a poco, día a día, se diluía en el soplo de un hilo que resbalaba de tus labios sin apenas vocalizar. O quizás todavía te sintieras con ganas durante los escasos días de hospital, porque íbamos a verte y acudías a recibirnos con paso entero, el tuyo de siempre, el que nos infundía seguridad y confianza, y nos dabas encargos, a la abuela, tu madre, no, a ella no debíamos decirle nada, no querías darle tú ese disgusto, ya irías a verla cuando volvieras, y hasta nos marcabas instrucciones para la gestión de la pequeña empresa de la que todavía eras gerente después de tu jubilación de la docencia, sobre todo a mí, que durante un par de años me habías tenido en ella de administrativo. Años aquellos que atesoro con agradecimiento y cariño infinito. No por trabajar a tus órdenes directas, que por sí sólo ya significaba para mí satisfacción y honor, sino por sentirte cerca tantas horas del día, no sólo las del trabajo sino también las de después, en la copa que tomábamos con los dos empleados de la empresa en la taberna de al lado de la oficina antes de irnos a almorzar a casa, en las que además de asuntos del trabajo compartíamos y departíamos, temas de todo tipo que surgían al calor de la relación, entre lo humano y lo profesional. Afortunado tiempo aquel, en el que percibí que a tu lado abandonaba definitivamente mi borrascosa adolescencia y presentía que tú también lo percibías, y por eso, creo que por eso, fuimos apocando recelos hasta reducirlos a recuerdo de anécdotas, que luego ya se prolongaría hasta los últimos estadios de tu vida, llanamente hablábamos de tu vida, de la mía, de la familia, del pueblo, la religión, la política local y nacional, retazos de tus años durante la guerra civil, tu encarcelamiento por unos por el mero hecho de ser católico, que, según me han contado muchos después, a punto estuviste de ser fusilado, esto nunca nos lo revelaste a tus hijos, tu reclutamiento posterior por otros para un frente al que tuviste la suerte de que nunca te destinaran, por no morir o matar, tanto de horrible era, tu negativa por dos veces a que te nombraran alcalde del pueblo, a pesar de las presiones que recibías de algunos círculos locales del régimen y particularmente del cura, pero tú nada, tu escuela y la academia en la que preparabas para exámenes de bachiller, y de donde saldrían muchos estudiantes hacia carreras de nivel medio y universitarias, y al poco la gerencia de aquella empresa, que aceptaste porque así allegabas otro complemento al peculio familiar con el que afrontar mejor los estudios de tus hijos. Aparte de estos tres afanes, familia, docencia y empresa, que profesabas, también canalizaste tu generosidad hacia los demás desde el ámbito de la religión, desde tu profunda convicción católica, a través de entidades sociales, de cofradías y otras organizaciones para relacionar al creyente con la fe o acercarlo a ella.
¿Cuál sería tu fortaleza de espíritu durante los últimos días, cuando ya presintieras que se te avecinaba lo inevitable? ¿Harías recuento?, ¿una mirada en lontananza hacia el pasado, hacia todo el arco de tu pasado?, ¿o selectiva, de jalones o personas, o de ambos, que conformaron tu personalidad, o te inquietaron, o te conmovieron o fascinaron, o te fastidiaron o perturbaron, o te reconciliaron con tus principios? ¿Cómo punzaría en tus emociones el cese afilado y fatídico de tantos años vinculados al amor, el calor y la convivencia con mamá, tu mujer?, ¿su palabra, sus caricias, su armonía, sus quejas o discordias?, ¿el flujo de admiraciones y renuncias que habrían avivado el largo devenir de vuestro matrimonio?, ¿la fe que compartíais, puesta a prueba en aquellos últimos días que anunciaban el desgarro?
¿Por dónde discurriría esa disposición de ánimo que siempre desprendía tu carácter? Nada trascendía de tu interior, de las escasas conversaciones que mantuvimos aquellos días finales, el hálito tu voz, antes tan vigoroso, a duras penas se sometía a tu empeño de preguntarme e instruirme sobre la marcha de la empresa que aún dirigías a través de mí, una especie de gerente suplente, que alternaba con mi otro trabajo fuera del pueblo, así me lo habías pedido implícitamente, y el máximo accionista de la sociedad explícitamente, por mis conocimientos de la empresa de cuando tiempo atrás había trabajado contigo, una forma de statu quo provisional motivado por tu desconcertante y maldita enfermedad, en la que tú firmabas la documentación oficial y me dirigías con tu mando a distancia desde el butacón de casa donde tu cuerpo macilento aguardaba con entereza conmovedora el fondo de las sombras. Un cargo en el que procuré ante todo honrar ese mismo tuyo, estar a la altura de la dignidad y eficacia con que lo llevabas ejerciendo desde tantos años atrás, ser fiel a la estela de tu trabajo, nada me importaba más, tenerte al tanto y pedirte instrucciones y consejo.Pero, fuera de eso, de poco más hablábamos, por el esfuerzo que te suponía y por mis temores a violentar las escasas reservas de tu maltrecha vitalidad. Sabes, a petición del máximo accionista continué en el cargo un tiempo tras tu amarga partida. A los pocos días de asumir la responsabilidad en solitario advertí que también era en soledad, me surgió una duda en la gestión e instintivamente pensé ‘bueno, luego le pregunto a papá’. Décimas de segundo que me plantaron ante la cruel realidad, tú ya no estabas. No sé si fue ese incidente, posiblemente fútil, no recuerdo el asunto concreto pero sí mi reactivo, que conservo en la memoria de las emociones, podría asegurar que fue el momento en el que verdaderamente por primera vez me sentí huérfano, en toda la dimensión del término, en la puramente física, en algún surco de la psíquica, en el fundamento de la educación aprehendida, en la interacción de afectos. Qué me quedaba de ti, reflexioné, no me llevó más de un minuto, puedes creerlo, lo mantengo muy vivo, la esencia de tu espíritu.
Quizás hasta entonces no había reparado en mi orfandad, en las consecuencias, en su trascendencia. Mis pensamientos no se habían acercado a esas nebulosas, ni cuando el médico me deslizó el desenlace, ni cuando día a día tu cuerpo, y sobre todo tu voz, iba cediendo rescoldos, ni durante aquella madrugada de aquel incipiente y mísero otoño en la que tus límites iban rindiendo estertores de agonía entre jaculatorias de mamá, su mano asida a la tuya, y las miradas de tus hijos y otros familiares y amigos, prendidas acuosas y atónitas a tu último soplo y a tu última mirada, desvaída, que parecía pretender abarcarnos a todos en un adiós infinito, ni tras el llanto contenido que se expandió por la casa tras la expiración irradiando desde la habitación de tu último lecho, ni cuando al alba el cura del pueblo, afligido y cálido el sentimiento, celebró la primera misa de tus funerales en la intimidad de nuestro hogar, ni después durante las horas que se sucedieron aquella mañana de sol mustio a la espera de que el reloj de la tarde marcara el comienzo de la tradición fúnebre mientras tus hijos bajo el emparrado del patio, a veces se incorporaba mamá, compartíamos silencios, lágrimas y vivencias o simples anécdotas, entrañables todas hasta la más simple, sobre tu persona y tu personalidad, incluso algún comentario consiguió arrancar sonrisas, creo que nunca tus hijos estuvimos más unidos, será el efecto de la solidaridad ante el infortunio común, ni cuando cada cual, casi por turnos, nos retirábamos a las habitaciones para volver al poco vestidos de luto, el signo externo de la orfandad ante el sinnúmero de personas que ya aguardaban la salida del féretro a la puerta de casa, que te acompañarían por las calles del pueblo, las que se incorporarían a lo largo del recorrido, las que esperaban tu llegada en la plaza de la iglesia y las que dentro de ella ocupaban ya sus bancos, ni cuando el cura que oficiaba la misa, venido expresamente al pueblo para la ceremonia porque había ejercido en él muchos años y fuisteis un referente, él para ti, tú también para él, algo sabíamos tus hijos al respecto, y los dos para el pueblo, acusó la aflicción que lo embargaba en una suerte de homilía compartida con el cura que lo había sustituido y a su vez lo había relevado en sus fervores hacia ti, ni tras la oración que rezamos tu familia y amigos más cercanos a la caída de aquella tarde, fuera de ceremonial, ante la mampostería que sellaba tu nicho en la que quedaban grabadas tus iniciales en espera de la lápida que reseñara tu nombre y las fechas de tu vida mortal.
Me pregunto cómo bulliría por tus reflexiones la inminente orfandad de tus hijos durante los escasos meses de tu enfermedad, cuando tu fuero interno te advirtiera de que las mermas de tu cuerpo eran irreversibles y tremendamente galopantes, fatalmente, si tendrías prevista tamaña contingencia al paso de la edad, o si te sorprendió intempestiva y la fuiste madurando a lo largo de ese último trayecto infausto, o simplemente acataste los procelosos trazados de la naturaleza junto con los recónditos designios de tu fe. Imagino, o quiero imaginar, que repasarías tu haber sobre ellos, quién sabe si uno a uno, o las ramas medulares en las que procuraste enraizarlos, qué quedaría en nosotros de tus huellas.
Aquel instante en la oficina, reflejo y fugaz, que me zarandeó huérfano, despierta chaval, me arrebató definitivamente tu vida, pero también me abrió el cálido susurro de otra senda. Tu vida ya había quedado cerrada, tapiada tras una lápida, pero no tu existencia, que perdurará al menos toda mi vida de tu muerte.