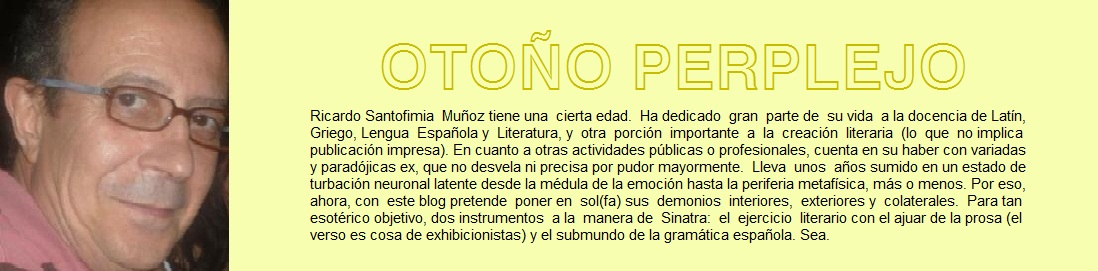¿O ERA YA VERANO?
Celebré mi cuarenta y tres cumpleaños por todo lo alto y por todo lo bajo. La efeméride no suponía mayor significación, pero algún turbio presentimiento o euforia de origen incierto desbordó la atmósfera habitual.
Y efectivamente, con la resaca del día siguiente llegó la reflexión y su consecuencia, rápida y taxativa: la firme determinación u osadía de enloquecer.
Cualquiera que no me conozca pensará que estoy loco; es decir, que ya lo estaba para adoptar semejante aventura. Incluso a mí mismo se me vino por un momento esa posibilidad. Pero no, enseguida lo descifré: hay situaciones o circunstancias en la vida de cada cual en que confluyen sus coordenadas astrales y desencadenan… Pues eso.
Dos rasgos fundamentales ¿adornan? mi personalidad, seguramente contradictorios, lo admito, pero inevitables: introspección suficiente y respuesta inmediata. En cuanto esbozo el análisis de una idea, opinión o sentimiento, me lanzo. ¿Cuestión de olfato? El caso es que rara vez he fracasado en el pronóstico. He aquí, pues, la esencia, permanente por definición.
Por otro lado, los flujos vitales o existenciales, que condicionan, retrancan o aceleran, propician meditaciones con exigencias a más largo plazo, más diluidas, menos conscientes, como un runrún que no entorpece demasiado. Tal me parece la senda de la condición humana. Con variables de edad, según los estereotipos metaforizados con las estaciones del año.
De modo que la disposición a enloquecer nada tenía de fortuita. Apareció tras un balance reposado, exhaustivo y crítico de mis horas y quehaceres. Me costaba reconocer, aunque concedía, que vagaba por un bucle anodino, que ni siquiera una quimera mellaba el discurrir de mis menudencias, como si vivaqueara en un estado de convalecencia perpetua. Parcela afectiva, parcela económica, parcelita de ocio, todas tres con condimentos de diseño.
Funesta inercia que terminó por desperezarse e indagar por los caminos de la tentación. Y ésta comenzó a tomar perfiles: emborronar al menos alguna página de mi existencia, para que el recuento final no quedara en mediocridad y tedio.
Barruntaba la idea, ya digo, desde meses atrás, o quizás un año, o más. No recuerdo la fecha exacta, aunque sí el día del clic, del toque a rebato: una madrugada de primavera -¿o era ya verano?
Cavilaba camino de casa, como de costumbre, cuando tres motos me irrumpieron tres segundos, me atronaron tres segundos, me amedrentaron tres segundos, rooommm uno, rooommm dos, rooommm tres. Al cuarto segundo, la respiración derramada, pensé como todo el mundo: “están locos”.
Pero mis consideraciones siguientes, las del quinto segundo en adelante, quizás se decantaron por la extravagancia, o tal vez por un sentimiento de empatía: “¿Y si el loco fuera yo?”.
Tamaño pensamiento, en la soledad de altas horas de una madrugada de primavera -¿o era ya verano?- sólo podía proporcionar un amplio abanico de variadas especulaciones, inéditas e inusitadas. Algún mecanismo de alerta dispersó las telarañas de mi recámara o lugar recóndito e inescrutable de mi masa encefálica donde habitan todos los fantasmas del pasado, del presente y acaso del futuro. Aunque enseguida advertí que, de abanico, nada. Antes al contrario, se me antojó un sendero que, a medida que avanzaba por él, se angostaba irremisiblemente, como en realidad demostraría el lance, revulsivo o colofón, de semejante empeño.
Obvié dificultades de últimas voluntades y con un convencimiento probablemente insano dispuse preparativos a destajo. Ampliamente ponderados, concienzudamente revisados, quizás hasta fastidiosos de tanto manosearlos, pero agobiantes e imprecisos siempre. Contradicción propia de la premura que me caracteriza, rasgo positivo o negativo, virtud o defecto, quién sabe.
En verdad, aunque mis cálculos progresaban a trompicones, la semilla había caído en terreno fértil, por primavera -¿o era ya verano?-. Pero tenía que buscar modelos a toda costa, intuir sugerencias del entorno, descifrar propuestas. Violenté mis impulsos, mal que bien, mirando, observando, asistiendo, presenciando el ajetreo de la gente de un lado para otro afanándose en cosas, digo, bien, cosas. Casi disfrutaba ante panorama tan intenso y desalentador durante aquella prelocura mía. A poco se me desconfigura la espita de las urgencias.
O sea, que continué de cuerdo hasta bastante después de aquellas tres motos tres segundos. Justo hasta el día siguiente de aquel flamante cumpleaños, cuando asumí sin más dilación llegado el tiempo de la audacia.
Así pues, necesitaba pergeñar una estrategia de garantías, que me llevara a la feliz consumación de la locura prevista. Y enseguida el recurso instantáneo, basar el proceso iniciático en una documentación del máximo rigor intelectual. Para algo disponía de una extrema lucidez, que me precavía contra cualquier señuelo de frivolidad. Uno no se transforma en loco porque sí, conviene actuar con responsabilidad y coherencia.
Fiel a estos principios, aventuré mis pasos hacia la Biblioteca Municipal.
La entrada en aquel palacete dieciochesco, donado al Ayuntamiento según placa adjunta a la puerta –nunca conseguí desembarazarme del todo de los clichés del lenguaje administrativo, cosas del trabajo absorbente-, me produjo la misma sensación que cuando crucé la frontera por primera vez: desconcierto, soledad, una cierta sequedad en el paladar, latidos acelerados y palabras en pirámide.
Sin encomendarme a prudencia alguna, abordé al conserje-recepcionista-lector de periódicos y le pregunté por libros sobre locura. Se tomó su tiempo para mirarme siquiera, posiblemente hasta que procesó mi petición. Luego rebajó sus gafas de presbicia a media asta y me examinó con ojos pertinentes, es decir, con recelo. Ya iba a contestar algo, cuando le espeté:
- Sección siquiatría, por favor.
Cerró la boca y amagó con descabalgar las gafas sin quitarme la vista de encima. Le solté tres nombrajos de corrido, uno en inglés, otro en alemán y otro en ruso (al menos así me lo parecieron). Dejó por fin las gafas sobre el periódico y carraspeó hacia abajo. Intenté atajarlo otra vez:
- O novelas de locos famosos.
Elevó una cara de renuncia y me orientó lacónico hacia mis espaldas:
- Ahí tiene el fichero.
Y volvió a su periódico.
En pocos segundos afronté un casillero que, por deformación profesional, asimilé al frontal de un apartado de Correos, pero con todo el abecedario mezclado, salteado, apabullado de combinaciones sacadas del diario de un extraterrestre. Me acerqué, lo observé, lo estudié, primero con curiosidad, a continuación con énfasis, seguidamente con inteligencia (con cierta inteligencia, la verdad), después con menosprecio, y finalmente soplé un abandono. “Esto es demasiado científico para un loco”, concluí.
Y la ocasión se hizo carne. Mis turbinas comenzaron a bullir y reclamaban la culminación inmediata del proyecto. Si nadie es dueño de sus circunstancias, menos un loco in pectore. Así que tomé unas fichas abandonadas sobre el mostrador que acompañaba al fichero y me puse a escribir, títulos que inventaba al azar, con fruición, con entusiasmo de loco terminal. A saber: Cuando lloran las margaritas, Cenemos al fin, Historias intituladas, Las maniobras de Evans, El penúltimo informe, La saga de los Pérez-Shaw, Circunloquio monologado, Maleficios benditos, Psicología versus sicología.
Ahí detuve el repertorio, sólo para un somero repaso y continuar. Pero alivié la mirada en el entorno y se desvaneció la inspiración. Todos estaban silenciosos ante las páginas de sus libros, mansos entre ojos y codos. Y una pulsión insensata y trepidante se abría paso desde mis entrañas. Claudiqué al instante: tosí con fuerza y sin ganas, con deje posmoderno de mala leche, con garganta ruin, con expresión inevitable. Lo conseguí: uno levantó el rostro hacia mí, otro hacia el frente, otro aprovechó para sonarse, otro pasó la página como despertando de pronto, otro cambió de punto de apoyo, otro enderezó la espalda, otro cerró finalmente el libro y se levantó, y el conserje volvió a mirarme por encima de las gafas y a balbucear un reproche por debajo de su bigote cano.
Acusé recibo con gesto displicente y me dirigí hacia él blandiendo mi selección de novísimos:
- Por favor, éstos son los títulos que busco.
Se engatilló las gafas, dedicó un ojo clínico a la lista, por fin levantó sus reúmas con la parsimonia propia de la profesión, e inició la marcha con cejas erizadas y elocuente bamboleo de cabeza.
Maravillado con mis reflejos de cuerdo para loco, concedí una mirada sardónica al laborioso caminar de sus zapatillas de paño, que ya enfilaba el recodo de un pasillo. Después alojé mis reales sobre su mesa, grosería que interpreté adecuada al rumbo elegido -por qué negarlo-, sin retorno, imparable, enigmático, transgresor, adictivo. Allí, con las piernas bailoteando en el aire, me sentía en una atalaya. Desde ella aguardaba el primer efecto efectivo de mi personalidad recién estrenada. El conserje volvería arrastrando imprecaciones a la par que sus zapatillas, con la ficha de marras absorta en su mano temblona, rostro cárdeno, pupilas como dardos, vituperios como labios, basilisco de la traición, infame y grotesco.
Iba a rubricar con silbo de satisfacción, cuando los labios se paralizaron en ojal vacío: el conserje, volvía el conserje, con sus andares erráticos y domésticos, ¡y con una torreta de libros entre la barbilla y las manos cruzadas bajo el ombligo! Llegó hasta sus dominios, circunstancialmente violados por mi nuevo estatus. Ni una mueca de censura. Mesurado y lento depositó la carga sobre la mesa a la vez que alzaba los ojos por encima de las gafas y me miraba con cara de póker.
- A ver si están todos – añadió con voz monocorde y pastosa.
Mis ojos de incredulidad se dirigieron a su rostro, donde advertí por toda respuesta mi anterior sonrisa sardónica, como ante un espejo. Después planearon hacia los libros, asombrados mis cuarenta y tres años recién cumplidos. A medida que leía los títulos, un rubor emergente se instalaba en mis mejillas: Historia de la literatura griega, Filomeno a mi pesar, Lo sagrado y lo profano, El nombre de la rosa, Las grandes líneas de la filosofía moral, El adolescente y su mundo afectivo, La realidad y el deseo, La revolución sexual, El tambor de hojalata.
Retorné al conserje irradiando pupilas tan densas como aturdidas. Allí permanecía, impasible, inmutable, con el cuerpo inclinado hacia la mano que apoyaba en la mesa y los ojos inyectados de soberbia. Y ni una palabra sobre el desdoro que estaba padeciendo el enclave de sus dignidades.
La esperanza de una locura razonable se desinflaba por momentos. Múltiples líneas cruzaban una tras otra mi cerebro, como rayos láser en la oscuridad. Haces de flechas incendiarias, cual arcoíris pixelado, surgían y se apagaban velozmente desde el cerebelo a la hipófisis, más o menos por ahí.
Anonadado, humillado hasta la extenuación, por un instante pensé rebelarme y sostener la farsa, agradecer su eficacia y pedirle que los anotara para llevármelos a casa. Pero la estúpida sensatez, siempre vigilante, siempre dispuesta a la opresión, había tomado ventaja en la carrera y se imponía fatalmente. Sólo acerté a protestar con vocecita desnaturalizada:
- Pero yo no he pedido ninguno de estos…
La respuesta inmediata estaba más que preparada, estratégica, trágica:
- Oiga, primero no ha dejado de molestar desde que llegó; después me encarga una ristra de libros. Y encima que le traigo todos, dice que no son los que ha pedido. ¿Es que quiere volverme loco?
Miré a sus ojos, miré a los libros, miré al entorno sin ánimo definido. Improvisé desde mi interior una protesta más, una exigencia, un flujo desesperado y trascendente. Pero no emergió, apenas recordaba dos o tres de los títulos solicitados, ¿qué podría reclamar?
Indeciso y contrito, bajé de la mesa, donde tan bien encastillado me había sentido. Todavía exhibí mi sonrisa sardónica, que él me devolvió milimétricamente, y comencé a retirarme. Primero con tímidos pasos sin volverle la espalda, después apresurándolos al enfilar la galería de salida, y atropelladamente a lo largo de la calle de la Biblioteca hasta que llegué a la esquina. Allí me detuve, a la vuelta, para apaciguar los espasmos de la respiración y la tormenta de mi cordura.
Renuncia, frustración y un clásico, el derecho al pataleo: “¡Qué asco, con tíos como éste no hay manera, imposible enloquecer!”
De aquel descalabro ha pasado un tiempo, digamos que prudencial. Ahora reconozco que adoleció de tintes verdaderamente demenciales. Pero… no sé, igual vuelvo a intentarlo… ¿quizás en otoño?