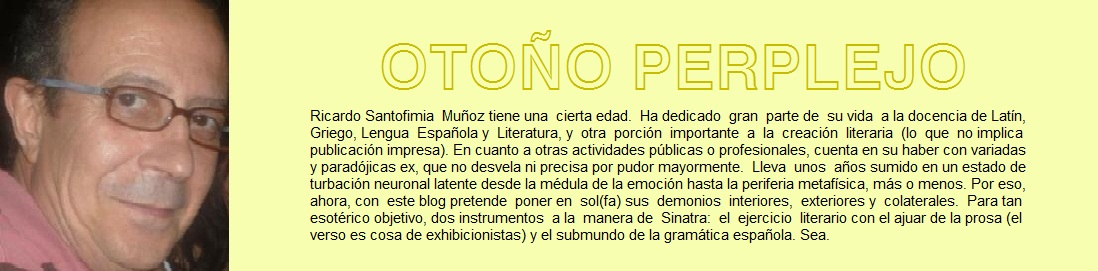Hacia finales de los años 80 del pasado siglo, cuando aún se engrasaba en los despachos de los prebostes la maquinaria de la inédita logse pero ya fosforeaba por el horizonte, el mundillo docente titilaba. El magma de la profesión docente, las vicisitudes familiares, las farmacopeas humanas, divinas y colaterales, todo era objeto de conversación, aunque de manera tan profusa como imprecisa, sin ánimo de profundizar en exceso, con escepticismo, interés, desdén, estímulo y algún que otro compromiso sanguíneo de rechazo o conversión. Por esa cinta híbrida funambuleaba aquel profesorado.
También ocurría en el instituto en el que aterrizó por entonces el joven granadino Luis Pineda, mesurado en estatura, semblante y palabras. Sobrenadaba en aquella batahola un tanto bisoño pero no medroso, observador irredento, permeable pero no satélite, remiso a adhesiones ambiguas y con el filtro de una ironía taciturna, el talismán que amparaba su personalidad. Pero, claro, entre la gota malaya de unos y su propia autocontención, mantenidas a pulso mes a mes, llevaron a comienzos del curso siguiente a que se le desmandaran las fibras de la prosopopeya, de la alegoría, de la entelequia, quién sabe, y reaccionó como reaccionó.
Resulta que, tras incorporarse Luis a su Departamento (de Lengua y Literatura), convivían en él tres perfiles: dos definidos y antagónicos y otro indefinido (el suyo, confuso o misceláneo).
Coincidió que figuraba como jefe del mismo don Jesús García, castellano de La Maragatería. Tendría unos cincuenta y cinco años. Más bien alto, de cabeza y torso recio, pero con una forma de andar desaprensiva a base de pies planos-planos, brazos colgantes ignorados hacia atrás, con cartera también colgante de uno de ellos. Estampa que se acompañaba con intermitente chasqueo de lengua, principalmente en el arranque de sus intervenciones en clase.
El cargo como tal, para don Jesús sólo existía en el nombramiento administrativo, en el complemento correspondiente en nómina y en la reducción de horario lectivo. Pero de ejercerlo, nada. Bueno, sí, se mostraba activo receptor de cuanto documento oficial, ediciones de propuestas didácticas o muestras de libros de texto le llegaban, aunque, sin dedicarles apenas un vistazo, pues con la misma diligencia los documentos pasaban al archivador y lo demás a engrosar los atascos de las estanterías. Prisas que se le desfrenaban cuando le hervía la sospecha de didácticas renovadoras entre sus líneas. Por lo demás, de información a los otros miembros del Departamento, cero; de coordinación con ellos, menos cero; y de interesarse por sus trabajos, muy bajo cero. Claro que ni para bien ni para mal. No es que dejara hacer, es que le importaba nada lo que hacían. Lo cual no le mermaba en lo personal una relación cordial y a veces hasta afectuosa con sus compañeros. No, no simulaba, tanto que resultaba prácticamente imposible reprocharle o discutirle algo cuando la conversación derrotaba por las reformas que se avecinaban. En tales ocasiones (pocas, la verdad) se limitaba a escuchar, o hacía como que escuchaba, y terminaba por desear los mejores éxitos al interlocutor, bien que con algún toque de socarronería, que al otro no le quedaba más remedio que recibir con la sonrisa de ‘no tienes arreglo’.
Don Jesús hablaba de usted a los alumnos, exigiendo por esa vía un tratamiento recíproco. También les exigía el estudio del libro de texto ad pedem litterae; por eso —según sus críticos— prefería la docencia de la Literatura a la de la Lengua, para limitarse a constatar la capacidad de memoria mecánica de los alumnos. Si se puede llamar docencia de la Literatura a preguntar en clase por las mujeres de Lope de Vega, la lista del teatro de Lorca o la definición de sinestesia, y los textos ni por el forro.
En el otro extremo del Departamento, en lo didáctico y, quizás como símbolo de ello, hasta en lo espacial (porque siempre se sentaba allí al fondo junto a la ventana), Paco Gámez, imagen de diferente cuño en casi todo. Onubense, unos cuarenta años, escuálido, bajito aunque con hombros en formato hombreras —posiblemente por instinto de mejorar la estatura— y un apresuramiento nervioso en sus andares. A semejanza con su antagónico, también se adornaba con acompañamiento, también principalmente para arrancar sus intervenciones en clase y también en forma de chasqueo, en su caso el de los dedos (vulgo: tocar los palillos).
Desde el primer día pedía a los alumnos, reivindicaba, que le hablaran de tú, y nada de don Francisco. Paco, o como mucho, Paco Gámez, para distinguirlo del profesor de Educación Física (el otro Paco del claustro). Con tales postulados, los alumnos incorporarían enseguida el artículo al nombre, el Paco Gámez. Era de la nueva escuela, en dos sentidos: había sido maestro con anterioridad, y, por otro lado, de acuerdo con la moda pedagógica, entendía que “la socialización de la enseñanza pasa por una intensa interacción en las relaciones profesor-alumno, enmarcada en un cuadro o diaporama —así lo defendía— donde el tratamiento de tú signifique un contraste igualitario del proceso de aprendizaje para que el alumno se sienta integrado”. Generosa dinámica que culminaba a final de curso, cuando repartía aprobados sin fin, de ahí para arriba, porque para qué amargar ahora con suspensos a estos chicos, “ya los golpeará la vida”.
Sus preferencias docentes, “rabiosamente pedagógicas” —gustaba puntualizar—, discurrían por la Lengua. Para él la Literatura era un estadio superior del intelecto, donde el alumno de bachillerato debe aprehender su carácter connotativo de manera intuitiva, y sólo cuando disponga del instrumental lingüístico adecuado. Así pues, nada de literatura, ni de textos literarios, y mucho menos clásicos. Vade retro, Cervantes, ni consideración para un mínimo pasaje de El Quijote, ni piedad para ninguna de sus Novelas Ejemplares. El entrenamiento y desarrollo de la sensibilidad literaria de los alumnos los relegabas a después, sin precisar nunca cuando ese ‘después’ llegaría a ‘ahora’.
Con semejante botica, el entrañable Paco llegaba a clase cada día, repartía un paquete de vocabulario por alumno, leía un relato o poema de su particular y prolífica cosecha creativa, en plan orientativo, y “hala, con las palabras que os he dado tenéis componer una historia o una poesía parecida, pero sólo con esas palabras, eh”. Los alumnos hacían como que vale y él, pedagogo él, alojaba sus posaderas en la mesa del profesor, encima de la mesa, y se recreaba en la observación de lo que consideraba excelente interés participativo. Sin embargo, unos cinco minutos después solía planear en la clase una suerte de bufonada, alumnos que reclamaban al Paco más verbos o denunciaban el robo de tres sustantivos o lamentaban su escasa imaginación o renegaban de “lo mismo todos los días”. Entonces, el Paco Gámez aprovechaba para intercalar en medio del barullo sugerencias sobre solidaridad, generosidad, compañerismo, lealtad y un poquito de fantasía y esfuerzo, todo al conjuro de la llamada educación en valores, descubierta por Pitágoras al tiempo que la Tierra era redonda y al cabo de los siglos por Paco Gámez y un ramillete de privilegiados prelogsianos, la avanzadilla.