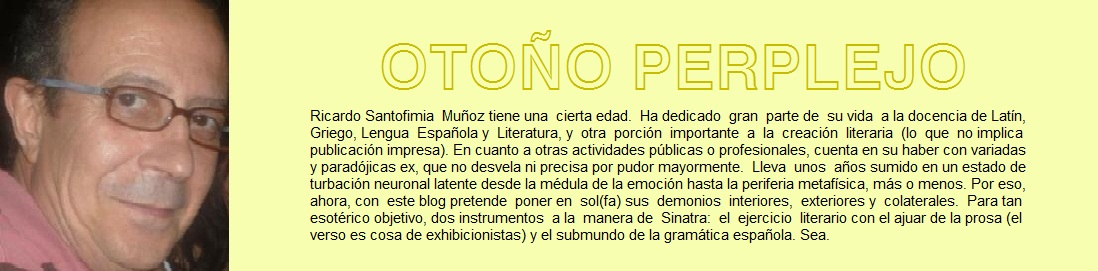Los vecinos de Benito desconocen su ocupación laboral. Que sí que la tiene, y no parece vergonzante, porque les suena que no vive con estrecheces. Algunos le ven perfil de socio de una constructora, o de una inmobiliaria, o de un restaurante, socio, no dueño, según deducen de sus escasos comentarios. Otros calculan que es funcionario de escalafón presentable, o empleado de banca, pero empleado empleado, no director o apoderado. Y el grupo de los menos empáticos sospechan que es su madre quien le sufraga esa holgura moderada con que despista.
Allá cada cual con sus razones y pesquisas sobre este vecino que vive solo en un barrio de raigambre socio-cultural digamos clásica. Pero en algo coinciden todos: Benito es hipocondriaco de profesión. De esto no hay duda, más que nada por las inquietudes y alarmas entre espontáneas y subyacentes que transmite acerca de las enfermedades.
De modo que mantiene a buen recaudo el origen de sus ingresos, en esto no es mucho de compartir con los vecinos, pero en lo tocante a la salud se lanza a la primera oportunidad. Con los más cercanos, o incluso con los del bloque de al lado, cada mañana o cada tarde (o cada noche, si se da el caso, aunque rara vez, porque él se recoge pronto), en cuanto intercambian los tres o cuatro saludos de hola o qué tiempo hace, ya tiene el encuadre. ¿Que el día está lluvioso o asola la humedad ambiente?, allá que saca a pasear el reúma o el traqueteo de huesos o las insidias de un resfriado traidor. ¿Que hace sol?, pues los peligros para la piel atolondrada y veleidosa, y no digamos si incluye temperaturas de nivel, todas las papeletas para un golpe de calor. Eso de aperitivo. A partir de ahí, cuestión de sondear. Normalmente aborda las analíticas, ¿cómo va ese colesterol?, ¿y los triglicéridos?, ¿el ácido úrico bien?, ¿el azúcar controlado?, ah, ¿y las transaminasas, qué tal?, el calcio es fundamental, eh, pero que no es lo mismo el calcio en sangre que en la orina, conste, y en este plan. Hasta que, como si de una estrategia previamente diseñada se tratara, pasa a la fase de patologías propiamente dichas, cardiopatías de más o menos envergadura, sombras de hepatitis, eventuales diabetes, trances de gota… Un flujo constante y severo de riesgos para el cuerpo humano, y en concreto para los vecinos de “El neuras” —así lo llaman entre ellos—, que sobrellevan entre la hilaridad y la tolerancia, salvo alguna exasperación suelta que el resto atempera por clemencia o algo así.
Ahora bien, lo que verdaderamente comparte tras sus diagnósticos es su prescripción para cualquier enfermedad, para toda enfermedad, siempre la misma fórmula magistral, el aceite de oliva virgen extra como principio activo. Cual agrimensor de proteínas, hidratos, fibras, calorías y demás componentes dietéticos, ordenado y analítico, ha desportillado o desvirtuado con el consabido remedio de fierabrás cuantas recetas pasan por sus sartenes y cacerolas. A todas sin excepción, carne, pescado, verdura o fruta, ha distinguido con su toque personal, un chorreoncito de aceite de oliva virgen extra. No importa qué cocine ni cómo. “Algo así como Arguiñano con el perejil”, le apostillan sus sufridos vecinos. Y, claro, él se crece, y declara a su canon garante de un camino seguro hacia la longevidad. “Fuente de salud y vigor”, asegura con semblante persuasivo y hasta categórico.
¿Cabría entonces preguntarse si Benito cultiva una hipocondría exclusivamente caritativa, la de advertir a sus congéneres de los males que pueden padecer? Pues no, más bien habría que definirla como híbrida. Él curiosea, o sonsaca directamente sin cautelas, y enseguida asesora e incluso exhorta. Hasta aquí su altruismo. Será más tarde, en sus propias reflexiones, cuando extraiga para sí mismo avisos de las enfermedades de los vecinos, que le sirven como orientativas pero no se las asocia por defecto, no es su sistema. Benito cuenta con recursos más contundentes.
Además de su afiliación a la Seguridad Social, está abonado a dos compañías privadas de asistencia sanitaria, cuyos cuadros médicos esculca en sus ratos libres, porque su estrategia se revela metódica y puntillosa hasta el sofoco, el sofoco de los profesionales de la medicina, resignados a afrontar tan sañuda hipocondría por juramento hipocrático. El indesmayable Benito se planta ante los cuadros de las compañías y visita a los médicos por orden alfabético de especialidades. Primero un cuadro, después el otro, y entremedias picotea alguno de la Seguridad Social. El proceso le dura unos cuatro meses, luego descansa dos y vuelta a empezar. Sólo interrumpe la ruta cuando le llega información de una nueva especialidad. Entonces va directamente al médico inédito.
Así y todo, tiene sus preferencias. Le encanta la traumatología, no tanto por la especialidad en sí, como por la fauna que encuentra en sus consultas.
La primera vez quedó impresionado. En una habitación rectangular doce o trece personas aguardaban turno sentadas en torno a una mesa baja, de esas impersonales que en la salita de espera de las consultas privadas soportan la prensa rosa atrasada y las revistas semanales del periódico dominguero —Benito, como doliente experto, recalcitrante y especulativo, se malicia que estas mesas son tan iguales porque las regalan los visitadores médicos, o van incluidas en el lote con la compra de material quirúrgico, no sabe con certeza, pero nadie le quita de la cabeza que algo de eso debe de haber.
Los pacientes se encontraban sumidos en un mutismo absoluto, que amortiguaba la clásica melodía clásica del clásico hilo musical. Con cuidado de no molestar, ocupó el único asiento libre, la butaquita de un rincón esquivo. Y se dedicó a observar, su afición favorita en estos sitios. Nunca lee, ni hojea siquiera, sólo observa, o charla si los copacientes colaboran.
En aquella se le ofrecía un muestrario bastante completo de caras circunspectas. Como calcadas unas de otras, pero con sus matices. Unos escuchaban la música con rostro de evocación, otros con nostalgia, otros con labios fruncidos, otros con los ojos anónimos, desalmados, otros pasaban con desgana las páginas de la mansión alfombrada, espejeada y versalleada de no sé quién en no sé dónde, otros deglutían con avidez las caducadas miserias de inciertos divorciados de lentejuelas, otros observaban la apatía o intensidad de los que leían, otros observaban a los que observaban, y Benito observaba a todos, observadores y observados, incluso a sí mismo. Parecían sanos, sin signo de enfermedad, salvo la pierna escayolada hasta la rodilla de un chaval. La mayoría eran personas más o menos mayores.
La sorpresa prendió en Benito cuando comenzaron a pasar a consulta. Uno emergió de su asiento a duras penas con una mano consolando la cadera, otro se acariciaba el cuello como aventando malos augurios, otro se alzaba recto antes de cojear hacia el despacho del médico, otro permanecía encorvado en el trayecto, otro sacaba la muleta que había medio escondido, otro musculeaba de dolor. Tan sólo el escayolado respondió a las expectativas. Aquella sucesión de versiones mutantes inesperadas llenó de razón a Benito: ocultas la enfermedad, pero existe. Por eso él permanece alerta.
Le fascinó tanto su particular análisis de aquel panorama, su juego de simulaciones y paradojas, que puso la equis en la casilla de un traumatólogo en concreto, la de don Rufo, un doctor de reconocido prestigio profesional y trato amable con sus pacientes. Así que Benito cada tres o cuatro meses, según de cargada discurriera su agenda hipocondríaca, allá que acudía a consulta con cualquier pretexto que le viniera al pelo. El más mínimo calambre, acorchamiento, espasmo o agujeta, reales o intuidos, suponían motivo más que justificado.
Bien es verdad que en las primeras citas don Rufo escuchaba atento y templado las dolencias e hipérboles de Benito, le recomendaba ejercicios balsámicos o posturales y a veces hasta le prescribía algún medicamento más o menos placebo.
Una suerte de tolerancia médica que fue mermando en mesuras y diagnósticos a medida que el enfermo versátil prodigaba sus visitas. Que si se me han reproducido los calambres en el talón de Aquiles. Que si noto las rótulas encasquilladas cuando me levanto por la mañana. Que si por qué no me manda una radiografía del fémur, es que el derecho parece más largo que el izquierdo. Que si se me ha caído una silla encima del peroné y me duele un poco ahí. Que si temo que los ejercicios para fortalecer la columna me produzcan contractura en las cervicales. Que si qué le parece a usted el estiramiento mahometano, que me ha recomendado un amigo para fortalecer las caderas. Que si...
Hasta que un buen día al comprensivo don Rufo se le destrabaron los compresores.
—Hombre, Benito, ¿pero otra vez? —preguntó el médico con rabia disfrazada de sorpresa—. Si no hace ni dos meses que nos vimos, ¿qué te pasa ahora?
—Que me duele en la parte externa del codo derecho, aquí.
—Eso se llama codo de tenista.
—¿Cómo? Pero si yo no juego...
—Bueno, se le llama así porque es una patología frecuente en los tenistas.
Sabía el médico que esta somera explicación no aplacaría las cautelas de paciente tan gazmoño. Así que, espoleado por un sentimiento de burla o venganza (o quizás de las dos), relegó la deontología a hibernación transitoria e inventó al paso una ilustración esotérica además de postiza:
— Aparece cuando el músculo periártico se tensa demasiado por efecto de la tracción que sobre él ejercen los músculos antibráquicos. A los demás nos pasa cuando en algún momento, por el esfuerzo que sea, sometemos la masa muscular a una sobrecarga.
—Entiendo —dijo Benito impostando rostro de vademécum, como era de esperar.
A estas alturas don Rufo ya conocía que a Benito no hay léxico científico que lo amilane, sea de la especialidad que sea y por críptico que resulte. Mucho menos la semántica médica, aunque no tenga ni zorra idea del nombrajo. Pero soslayó este escollo, para qué hacerle entender lo que decía que entendía pero sin entenderlo. Podría dilatarle la consulta, o lo que es peor, justificarle una nueva cita. Así que optó por lo sencillo:
—¿Has realizado algún ejercicio violento o resistente con los brazos últimamente?
Benito concentró el entrecejo del recuerdo, unos segundos, y cometió el error que lo abocaría al escarmiento:
—Pues como no sea la garrafa de cinco litros de aceite de oliva virgen extra que subí a pulso hace pocos días desde el trastero hasta casa…
Pero no se detuvo ahí, sino que aprovechó para poner al corriente al médico de sus obsesiones y virtudes en la práctica del cocineo, algo que no había conseguido encajar en ninguna de sus anteriores visitas. Al fin la ocasión. Y se centró sobre todo en eso, en la presencia inmanente en todas y cada una de sus comidas e incluso a ratos sueltos del aceite de oliva virgen extra. “Mis vecinos dicen que soy como el Arguiñano con el perejil, jeje”, concluyó.
Así rubricó su error terminal, porque don Rufo, llevado de alguna inspiración sobrevenida, dudosamente clínica desde luego, atajó escueto y grave:
—Pues precisamente, querido Benito, te iba a proponer: coges una ramita de perejil, la mojas bien mojada en aceite de oliva y la untas en tu codo tres o cuatro a veces al día durante una semana, verás como enseguida mejora sensiblemente. Pero tienes que ser constante, eh.
A Benito se le dislocó en asombro el entrecejo, y los párpados y todos y cada uno de los músculos faciales barbilla incluida. Hasta que reaccionó a su estilo, tirando de terminología y previsión clínica:
—Pues me deja usted en encefalograma plano, ¿no me prescribe rehabilitación?
Don Rufo no se lo pensó:
—Ah, ¿rehabilitación? Sí, claro, en tu caso sí. Te voy a mandar al psiquiatra.